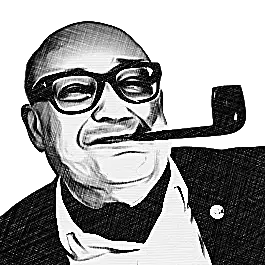MIQUEL GIMÉNEZ,
A los jóvenes comunistas alemanes que abogaban por la violencia en la década de los sesenta como Rudi Dutschke, mentor de la tristemente célebre banda Baader-Meinhof, se les denominó Linksfascismus, fascistas de izquierda. Todo era fascismo para aquella gente que no dudaba en prestar apoyo logístico a los asesinos terroristas árabes, a los etarras, a los italianos y a quien pidiera su auxilio criminal. Su enemigo eran, primordialmente, las democracias occidentales, intersección en la que se acaban siempre encontrando fatalmente los orates sanguinarios de cualquier credo. Por descontado, el por entonces llamado Bundestag —hablamos de antes de la reunificación— era el símbolo de la decadencia alemana porque ahí sólo iban a pastelear los plutócratas en contra de los intereses del pueblo.
Es un criterio que habría podido rubricar sin desdoro el mismo Hitler. O Stalin. O Saddam Hussein. O Castro. Al tirano no le importa la opinión del discrepante, porque para el resulta mucho más fácil y seguro pegarle un tiro o encarcelarlo de por vida. En España tenemos ahora a un buen puñado de políticos que comparten el Linksfascismus, ese desprecio por lo que significa un sistema de libertades fundamentadas en la independencia de las instituciones y, especialmente, en que las ideas se debatan en una cámara en la cual sus miembros hayan sido elegidos previamente por la ciudadanía. Vean lo que pasa con nuestra cámara de representantes. O se la debe rodear para mejor presionar así a sus integrantes —recuérdense aquellas proclamas de «¡Rodea el Congreso!» proferidas por Podemos y secundadas ampliamente por su red de medios afines— o se la debe ignorar como hace ahora Sánchez. Especialista en gobernar por decreto, no abre la boca durante la investidura de Feijoo, no da entrevistas más que a los suyos, no acepta ruedas de prensa con preguntas, en fin, no da la más mínima explicación de nada a nadie. Uno se pregunta si dirá algo cuando llegue el momento, si llega, en que se presente como candidato a la presidencia.
Es la prueba del nueve de la condición democrática de cualquier político. El que lo es por convicción, por vocación, por deseo de servir a su país, incluso a su partido, acude al escaño con los papeles listos, la réplica a punto, y debate, propone, se opone o llega a acuerdos, pero entiende que el papel de la institución parlamentaria es la solución más razonable para que los contrarios no anden dándose de garrotazos por las calles. Coincido con Churchill en que la democracia es un mal sistema de gobierno, si no fuera porque todos los otros son mucho peores. Pero estarán de acuerdo en que este Congreso de los Diputados no es más que un sitio donde sestear o, en el mejor de los casos, un lugar en el que predicar en el desierto.
Cuando Sánchez pase, que pasará, habrá que ponerse en serio con la cámara donde radica la soberanía nacional. Y hacer de ella algo vivo, eficaz, sin burocracias ni culiparlantes. Todo menos lo que es ahora.