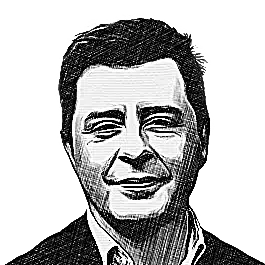DAVID CERDÁ,
Circula desde hace unos años un lema que ha hecho fortuna en nuestro país —y, hasta donde a mí me consta, poco más que en él—: «La superioridad moral de la izquierda». Me suena que su vocero más reciente e histérico ha sido el tal Carlos Bardem, empuñando un barullo de falacias (de los dos puños, hombre de paja y ad hominem) para proclamar que él es «superior moralmente a cualquier fascista». Hasta un libro homónimo de Ignacio Sánchez-Cuenca ha abundado en el mantra, que merece ser considerado con una mirada crítica.
La pretendida superioridad moral de la izquierda parte de un error fundamental sobre la moral misma: creer que uno es moral por las ideas que tenga, antes que por las acciones que emprenda. La confusión no es privativa de la izquierda; está muy extendida, fundamentalmente porque la moral (=la ética) ya casi nadie la estudia o enseña. Consecuentemente, el relativismo campa a sus anchas, hasta el punto de que hay quienes sostienen sin más que la moral equivale a los derechos humanos fundamentales, sea lo que sea que eso signifique, Constitución, Declaración Universal de la ONU de 1948 o sencillamente lo que uno se invente en cada ocasión según convenga. Ni que decir tiene que la ley fundamental de nuestro país o la Declaración de París son hitos políticos y, así pues, éticos; pero ni agotan ni comprenden la ética, que hace pie no en los derechos, sino en los deberes, a los que, curiosamente, la izquierda casi nunca se refiere.
Hablemos entonces de moral o de ética, siendo como son la misma cosa. La ética es la respuesta a la pregunta: «¿Qué hace que la vida sea digna, justa, buena?». Esa respuesta, tanto en el plano real como en el intelectual, la llevamos puliendo desde que en el ser humano alboreó una conciencia. Con nuestros retrocesos y altibajos, esa respuesta, es decir ese conocimiento, ha mejorado sin descanso; cada vez sabemos mejor en qué consiste la vida buena. Por eso han dejado de parecernos bien la esclavitud y el infanticidio, y tenemos más claro que el mundo es mejor cuando hay democracia e igualdad de oportunidades entre ambos sexos. La esencia misma de la pregunta y la respuesta, de la experiencia y la aventura moral del hombre, es que, efectivamente, existen comportamientos moralmente superiores a otros: aquellos que hacen que la vida sea más justa.
Hago hincapié en los comportamientos porque todavía hay otra postura errónea que abunda, predominantemente en la izquierda: que la ética consiste en «tener» ciertos «valores». Para nada: los valores son poco más que una intelectualización de las conductas, y cuando uno mismo se los arroga no suelen pasar de declaraciones de principios hueras: que levante la mano quien no se ha cruzado con auténticos miserables que afirmaban tener los más elevados valores. De ahí que cuando Sánchez-Cuenca afirma que «los valores de la izquierda son moralmente insuperables» no solo esté diciendo algo falso, sino además éticamente intrascendente: aquí solo cuenta lo que uno hace.
Esta superioridad que es actitud (es arrogancia) es perjudicial para la convivencia. De un lado, invita a mirar por encima del hombro al adversario ideológico, despreciándolo incluso, cuando no a negarle su derecho a la existencia. A poco que uno se embale, ya está levantando un muro para aislarlo. Derruye así no ya la negociación, sino la mera posibilidad de diálogo, minando la democracia, cuyo tuétano consiste en que quienes tienen ideas distintas sobre lo que es justo y bueno puedan primero discutirlas racionalmente y después, en la medida de lo posible, alcanzar acuerdos. Produce, además, un amargado resentimiento en quienes, considerándose moralmente superiores, pierden apoyo electoral, arremetiendo contra quienes no les votan por incultos, engañados y zafios, incapaces de escoger lo que es mejor a todas luces. A estos siempre les parecerá una anomalía democrática que venza el adversario.
Esta superioridad insostenible promueve posturas tan ridículas como lamentables. Le pasó a Sartre y sus alabanzas a Stalin y le ha pasado a todos los que, desde la izquierda, despotrican —justamente— contra Hitler al tiempo que minimizan al genocida soviético, a Mao Zedong o al que toque de su cuerda, pues, a fin de cuentas, «tenían las ideas correctas». Esta enfermedad del alma, esta «hemiplejia moral», que diría Ortega, cursa en clasificación de las víctimas en mejores y peores, y produce planteamientos tan injustos, indignos y, así pues, moralmente inferiores como algunos de los vertidos en la reciente Ley de Memoria Democrática. Cursa en supremacismo moral fácilmente; en creer fanáticamente en «los tuyos» y en considerarte habilitado, al llegar al poder y por la bondad de tus intenciones, a actuar con extrema vileza.
Supongo que quienes se creen moralmente superiores, de derecha o izquierda, asisten a la natural alternancia política en la inmensa mayoría de los países civilizados con una especie de pasmo: cada ciertos años, el gobierno es bueno o maligno, y la mitad de la población está tozudamente equivocada. La realidad de esa alternancia es mucho más prosaica: resulta que hay dos grandes principios de convivencia, la libertad y la igualdad (no se puede vivir dignamente sin alguno o ambos), que privilegian cada uno de los dos polos políticos, y que hay gente más inclinada a uno u otro principio por un sinnúmero de razones. Ese es todo el misterio de que aproximadamente la mitad de la gente tire para uno u otro lado, y no un enfrentamiento perpetuo entre la Tierra Media y Mordor, como infantilmente algunos sostienen. Digamos que es una cuestión de educación: todo el mundo cree que sus ideas son mejores, al tiempo que nadie que sea cabal proclamarlo a los cuatro vientos. Solíamos llamarlo tolerancia; antes de prostituir esta y convertirla en la incapacidad para dialogar que impone un asqueado silencio.
Recapitulemos: sí, hay comportamientos moralmente superiores a otros; no, no hay ideas moralmente superiores a otras, porque la moral son siempre actos, y menos hay personas que, por albergar dichas ideas, sean moralmente superiores a otras. Una acción violenta en la calle o un escrache son antidemocráticos los promueva quien los promueva. La superioridad moral es entonces o una obviedad que por supuesto los relativistas niegan (sorpresa: el propio Sánchez-Cuenca: «Hay muchas formas de moralidad») o una prepotencia vana que ha decidido arrogarse gente con mucha chulería y poca conciencia.