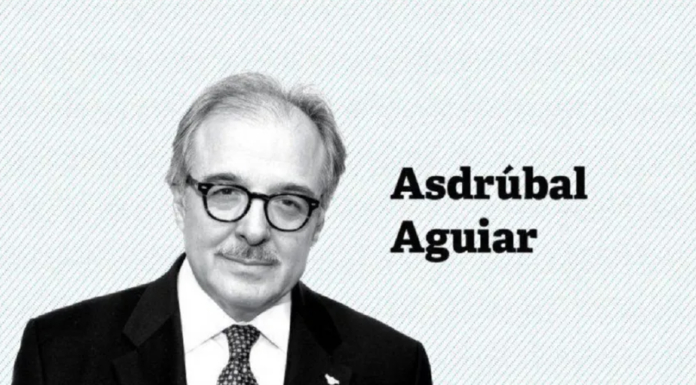ASDRÚBAL AGUIAR,
Reconstruir a la nación, que no es mero arraigo en el suelo y menos el sólo ser ciudadanos que ejercen el voto dentro de una república que ha desaparecido, que es imaginaria, será la más difícil como exigente tarea de todos los venezolanos. La patria como la soberanía son en esencia sentimientos frisados con el barro de los tiempos, los que dan sentido a los lugares hasta hacerlos huellas de nuestra identidad. Nos dan el carácter y la pertenencia. No por azar Miguel José Sanz, editor del Semanario de Caracas entre 1810 y 1811, decía bien que patria es, en su esencia, saber ser libres como debemos serlo.
Es probable que nuestra contextura, a pocos años de emancipados – hacia 1825 y 1826, como puede leerse en el diario personal de Sir Kerr Porter, diplomático británico acreditado en Caracas – nos mostrase como pendencieros y bebedores; pendientes, eso sí, de toda cuestión “política” para transar conversaciones con extraños o proferir insultos a los enemigos. “Los celos, el egoísmo y la rapacidad pecuniaria (según me dicen todos) son los motivos principales de casi todos los empleados al servicio del ejecutivo de este país”, escribe el noble inglés.
Lo cierto es que nuestra historia de sometimiento a los mandones o capataces de turno y sobre los vejámenes sufridos por unos a manos de otros, a la espera de que los otros caigan para ajustarles cuentas, al cabo nos moldeó como pueblo. Forjó en nosotros, como paradoja, un espíritu de generosidad ante el perseguido. La de los políticos es otra cosa, pues es generosidad hasta en los odios. Y quienes, dentro de éstos, pasaron a sufrir exilios, la experiencia del ostracismo les enseñó y aún enseña, los lleva a tejer lazos de amistad incluso con aquellos a quienes veían con ojeriza.
Luego de los enconos que tomaran cuerpo a partir del 18 de octubre de 1945 – derrocado el general Isaías Medina Angarita y cazado con saña todo aquél que hubiese tenido relación con el gomecismo, el lopecismo o el medinismo – a los civiles sumados al golpe castrense les toca luego padecer el oprobio de la década militar, a partir de 1948. En 1950 ocurre el magnicidio contra el coronel Carlos Delgado Chalbaud y el exilio, esquilmado, supo que una cosa era la Justicia o la dictadura de la ley y la lucha contra el morbo de la corrupción, y otra, de clara factura fascista, usar a la ley del talión para purgar a los adversarios.
La democracia de consensos – nacida tras el Pacto de Puntofijo – busca cortar de raíz a nuestras taras históricas: la del “gendarme necesario” y la del peculado. Nos significa un hito en la conquista del espíritu de la tolerancia y respeto mutuos, tras una historia en la que privaron las desgracias – lo explica don Andrés Bello, en 1810 – por “el hallazgo de una beta de oro” que sólo cesa a finales del siglo VII dado “el malogramiento de las minas”. Ahora es el petróleo.
Al iniciarse la democracia civil en 1959, sus actores reciben en el Congreso al expresidente Eleazar López Contreras. Lo hacen Senador Vitalicio, al que ayer sojuzgan tras la Revolución de Octubre y condenan arguyendo la lucha contra la corrupción, para cerrar el capítulo de la república militar.
Sucesivamente, al enfrentar la democracia de consensos a la guerrilla, al terrorismo y a varias invasiones armadas llegadas desde Cuba (1964-1974), hubo empeño cierto en la pacificación como política de Estado; misma que impulsa dos décadas más tarde Carlos Andrés Pérez ante los alzados del 4F. A los líderes marxistas se les permite o insertarse en la dinámica electoral o tomar las de Villadiego.
Cebarse en el adversario, liquidarlo moralmente, encarcelarlo y celebrarlo como logro político, se consideró una grave desviación de la conducta, una práctica de amoralidad ajena al sentido de la nación. Mas eso cambia y el cambio se hace otra vez dogma a partir de 1999, en una suerte de regresión – no al siglo XIX como se repite – hasta el instante bolivariano de la Guerra a Muerte; esa trama maldita que se cocina sobre la hornilla de una traición de lesa patria al Precursor, Francisco de Miranda, por magnánimo.
Dos hechos, uno venido de mi experiencia y otro, máxima de la experiencia colectiva, concitan en mi esta reflexión.
Hacia 1997 acudo a las exequias del ex primer ministro jamaiquino Michael Manley y me acompaña un importante dirigente de AD. Al ingresar a Holy Trinity Luteran Church veo en su oscurana al expresidente Carlos Andrés Pérez. Sólo, de pie, ocupa un ángulo de la iglesia. Me le acerco y lo saludo con el respeto que le era debido. Me detuve en la conversación, para aliviarle su momento. Pero lo hice sólo, fue lo lamentable. Entre tanto, el líder que más confrontase en vida a Manley, el expremier Edward Seaga, recitaba la oración fúnebre. Recordaba y honraba al liderazgo democrático de su contrincante.
El caso es que no fue esto, justamente, lo que nos mostraran desde Bogotá los “opositores oficiales” a Nicolás Maduro, el pasado 25 de abril; mismos que elevaron a Juan Guaidó y luego lo enterraron. La mudez se los tragó. El presidente colombiano Gustavo Petro los midió sus pequeñeces y celebró, pues el último eslabón de la legitimidad democrática termina expulsado de tierra propia, que la es también la del Virreinato de Nueva Granada, vientre que nos da entidad política y el carácter nacional que se nos ha disuelto.
“Los modales y costumbres de la gente no tienen verdaderamente nada que envidiarle al aspecto general de su ciudad…”, reseña en 1825 Kerr Porter. Y agrega antes: “… no creo que pudiera vivir mucho tiempo en esta región infernal… Al entrar más en contacto con sus destrozados restos… [veo] ruina, desolación y falta de cualquier cosa que pudiera llamarse … esperanzas de vida social”. El ayer se nos ha vuelto hoy.