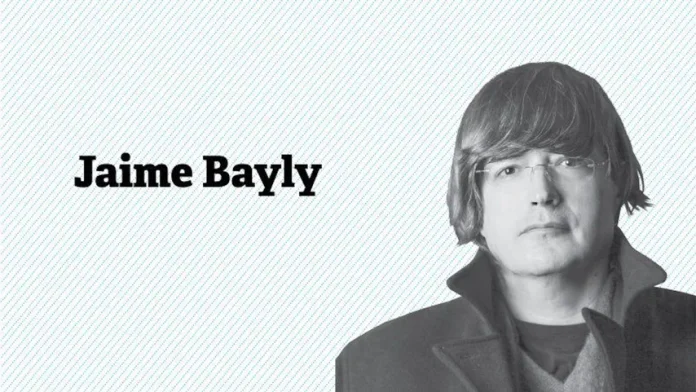JAIME BAYLY,
Las montañas más elevadas de Aspen cosquillean las nubes a casi cuatro mil metros de altura. El problema no es llegar a la cumbre. Una góndola que el viento hamaca levemente se ocupa de transportar al esquiador, al caminante o al fotógrafo hasta la cima en apenas quince minutos. Una vez arriba, el sol reverbera sobre la nieve con una luminosidad que enceguece, los aviones rugen cada tanto a distancia visible en su descenso al aeropuerto municipal, los dioses espían a los humanos y nosotros, los humanos, tratamos de bajar la montaña esquiando sin rompernos los huesos. El problema entonces no es subir: el problema es bajar ileso.
Nada prohíbe al caminante bajar andando las montañas por los senderos zigzagueantes. Sin embargo, es un esfuerzo físico considerable que puede demandar horas. Los esquiadores más avezados se arrojan por las pistas de diamante, sembradas de altibajos, desniveles, curvas enrevesadas y caídas verticales. No parecen esquiar: parecen volar. No son pocos los deslizadores intrépidos que descienden por las pistas negras que parecen precipicios, abismos insondables, hendiduras de nieve vertiginosas. Las mujeres que gobiernan mi vida, quiero decir mi esposa y nuestra hija, bajan por los caminos azules flanqueados de pinos coronados por nieve fresca. Yo, el más lerdo de los tres, el más torpe de los tres, el más miedoso de los tres, solo me aventuro a recorrer, frenando y frenando, serpenteando y serpenteando, jadeando y acezando, tosiendo y transpirando, por las rutas menos arduas señaladas por flechas verdes, unas pistas reservadas para los esquiadores principiantes, advenedizos, tontorrones como yo. El primer día, un lunes que era feriado, nos caímos los tres, y yo fui el único de la familia que rompió en llanto al caer, porque estaba solo y no podía ponerme de pie: quitarme los esquís, levantarme y volver a adherir mis botas a ellos me tomó como media hora. Después ya no volvimos a caernos, y esquiamos cinco días consecutivos, dos de ellos bajo un sol diáfano, y dos en medio de una tormenta de nieve que parecía una ceremonia religiosa.
Si bien soy agnóstico, siento la presencia de los dioses cuando estoy arriba de la montaña, a once mil pies de altura. Ciertos turistas suben en la góndola solo para hacerse fotos, tomar algo, exponerse al sol con los ojos cerrados como meditando, hacerse promesas de amor o peticiones de casamiento, sentir que si han llegado tan arriba debe de ser que han tenido éxito en la vida y luego bajar en la misma góndola, tostados y contentos, sin esquiar tres metros tan siquiera. Yo los entiendo, cómo no. Subir y bajar en la góndola es como volar en un helicóptero minúsculo, sujetado a unos cables, sin hélices, que te permite contemplar los paisajes asombrosos, sobrecogedores, donde los dioses acaso se esconden de nosotros, los humanos, y se ríen de nuestros tropiezos y nuestras caídas, de nuestras ridículas vanidades, de nuestro empeño fatuo por parecer inmortales en aquellas cumbres nevadas.
Por eso yo rezo antes de esquiar, como rezo antes de que despeguen los aviones. No me permito la insolencia de rezarles a los dioses mismos, pues no tengo familiaridad con ellos, pero al menos le pido a mi hermana que me proteja, que nos proteja. Una vez que he bajado las pistas verdes sin caerme, me olvido de darle las gracias, si seré egoísta. No solo nos ha protegido mi hermana en este viaje a las montañas: también nos han cuidado, guiado y alentado nuestros instructores de esquí, quienes ofrecían sus servicios de nueve de la mañana a mediodía, o de una a cuatro de la tarde. Todos ellos, todos, eran de nacionalidad argentina: Lola y Lautaro, Catalina y Delfina, Julieta y Samuel. Todos, huelga decirlo, eran absolutamente encantadores y esquiaban con una destreza y una gracia asombrosas. Jóvenes aventureros, esos profesores nativos del sur, ahora fluidos en la lengua inglesa, ganan mucho dinero por sesiones de tres horas esquiando y, cuando llega el verano en Aspen, viajan a las pistas de esquí argentinas y chilenas, donde, desde luego, ganan bastante menos por dar clases privadas. Solo uno de ellos, Samuel, cordobés, resbaló y cayó mientras bajaba la montaña con mi esposa y nuestra hija. Tras dar un grito, quedó tendido en la nieve, sin poder levantarse. Se había dislocado un hombro. El auxilio médico se llevó presurosamente al profesor caído, ante la mirada atónita de nuestra hija. Yo no pude explicarme el percance. Tal vez fue la escasa visibilidad porque caían copos de nieve, tal vez fue la hierba risueña cuyo consumo es legal en Aspen, tal vez fue el deseo generoso de hacerles fotos a las chicas, al tiempo que esquiaba: lo cierto es que el pobre Samuel, de quien ya me había encariñado, terminó en la enfermería, con el hombro a la miseria, entre algodones.
También en los restaurantes y los cafés del pueblo de Aspen casi todas las camareras y los mozos eran de origen argentino y sonreían cuando nos escuchaban hablando en español. Todos estaban contentos o muy contentos, ninguno quería volver pronto a la Argentina. Muchos de ellos vivían el año entero en Aspen y nos animaban a volver en el verano para practicar senderismo en las montañas o a orillas de los ríos. Sí, claro, gran idea, volveremos en el verano, decía yo, con la certeza de estar mintiendo. Pero la presencia de tantas chicas lindas argentinas en los restaurantes de Aspen nos mejoró mucho la visita: recuerdo a por lo menos cinco argentinas divinas atendiendo en el restaurante de The Little Nell, a tantas argentinas más que nos traían el desayuno a las habitaciones de dicho hotel (yo dormía solo porque mis ronquidos se oían hasta en Vail), a serviciales camareros argentinos en los mejores restaurantes italianos del pueblo (Casa Tua, Casa D’Angelo, Acquolina), y a cocineros argentinos, cajeros argentinos, choferes argentinos en cada esquina de Aspen, trabajando duro, con esmero, sin quejarse, y siempre con una sonrisa para complacer al visitante, lo que desmiente la falacia de que el argentino promedio no desea trabajar y aspira a que el gobierno le regale dinero. Pues no: Aspen es un pueblo colonizado por los honrados y laboriosos visitantes argentinos que ahorran para forjarse un mejor futuro. No es entonces Aspen, Colorado: es Aspen, Argentina.
Después de esquiar, era inevitable salir a dar un paseo por el pueblo, a temperaturas heladas, menos de cero grados centígrados, pero bien abrigados. Desde luego, las tiendas de ropa son caras, muy caras o carísimas. Digamos que no conviene comprar ropa en Aspen. Yo compré solo dos gorros y unas botas de nieve. Pero nuestra hija, que se encontró con varias de sus amigas del colegio, compró ropa muy bonita en las tiendas de moda para adolescentes. En tiendas como Dior, Gucci y Louis Vuitton, yo entraba, me sentaba, me ofrecían un café y una coca cola de cortesía, me hacía el despistado y poco después me retiraba sin comprar nada. Por recomendación de mi hermano Andy, el más inteligente y refinado de todos mis hermanos, comimos en el café Paradise y quien nos sirvió los croissants y los chocolates calientes era, por supuesto, una argentina.
Una tarde nos encontramos de casualidad con una amiga argentina, Clara, quien vive entre Austin y Aspen, y a quien invitamos a cenar nuestra última noche en el pueblo, pero ella tenía un compromiso. Celebré verla linda, radiante, contenta, llena de vida. Es una campeona, una emprendedora, como tantas otras jóvenes argentinas que han conquistado Aspen. Aquella noche sin Clara cenamos en un restaurante mexicano, Las Montañas, en medio de un bullicio infernal, y nos atendió una mexicana transexual a quien amamos, y al final me hice fotos con dos mozos argentinos y dos peruanos, mientras algunos comensales anglosajones me miraban con cara de quién será este gordito famoso mal peinado que es popular en la cocina del establecimiento. Sí, soy yo, el peruano parlanchín, y a mucha honra.
No ha sido fácil volver a nuestra casa en la isla. No hay vuelos directos desde Aspen, Argentina. Hay que cambiar de avión en Denver, Dallas o Houston. Elegí Denver, pero el mal tiempo demoró los vuelos y dilató abusivamente la travesía. Como nuestra hija asiste a un colegio exclusivo y tiene amigas cuyos padres son muy ricos, tan ricos que vuelan en sus propios aviones y poseen casas en las faldas de las montañas de Aspen, y como la espera en el aeropuerto de Denver se prolongó varias horas, fue inevitable que ella me preguntara si algún día volaremos en un avión privado. Es demasiado caro, le dije, no me alcanza la plata, mi amor. Eres un campesino, me dijo ella en inglés (you are a peasant!), y soltó una risotada irónica que yo celebré. Sí, soy un campesino, le dije, y nos reímos juntos.