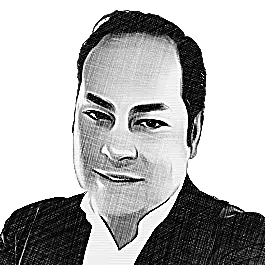ITXU DÍAZ,
Nos vamos dejando atrás. Como aquellos ancestros que partieron a las Américas, baúl atado con cuerda y traje nuevo, agitando manos y gorras desde un gran barco, hoy somos emigrantes en nuestro barrio y a todo color. Conocemos más gente que nunca, hablamos más que nunca, abrazamos más que nunca si quiera digitalmente, y sentimos más que nunca la daga fría de la soledad.
Pero gracias a Instagram, nos une un delgadísimo hilo aún en la lejanía. Sólo es un corazón saltarín, diez segundos con la nariz pegada a una historia o el paso fugaz de mi pulgar por tu rostro. Pero es un pensamiento. Te habrá llegado allí, al otro lado de la vida, donde el sol se pone tras los sueños que tenías hace sabe Dios cuánto. No sé si como en el 20 de abril de Celtas Cortos, o como Los amigos que perdí de Dorian. Pero te habrá llegado. Nos habrá llegado a todos.
Los que creemos que la modernidad es una enfermedad contagiosa, pocas veces nos detenemos a glosar sus bendiciones. Hemos gastado muchas líneas volando los cimientos de las redes sociales, la mensajería instantánea o las aplicaciones para ligar. Probablemente sea tinta bien invertida. Sin embargo, hay algo ahí, no sé si sano o insano, que suena bien: la posibilidad de mantener el afecto, de seguir fogonazos de vidas lejanas, de pararnos a contemplar desde el sofá al viejo amigo, al amor imposible, a la familia lejana, al antiguo jefe.
Abrimos una ventana a sus vidas, encajamos piezas, sospechamos felicidades en los ojos sinceros, y atisbamos tribulaciones en las sonrisas que sabemos falsas. Entonces los pensamos un instante, los incorporamos a nuestro ahora y, aunque no digamos nada, los guardamos un momento en el corazón, y allí quizá sólo sea necesario rascar un poco para que afloren los recuerdos de un tiempo en que compartimos algo frente a frente.
Ésa es la parte bonita del cuento. La parte peligrosa es que recorremos el camino del afecto de ayer en una sola dirección. Las fotografías no ven, los videos no escuchan, las publicaciones no pueden mirarnos a los ojos. A menudo sentimos lo que otros no pueden percibir. De modo que creamos vínculos sobre viejos afectos que ya no son mutuos, que son casi anónimos; nos enredamos en las vidas actuales de antiguos amigos y amores como si nos quedáramos prendados de una actriz de Hollywood. Es el espejismo del afecto digital. Tan sólo una ilusión óptica.
Con todo, pasear algunas redes es como dar un garbeo por las arterias sentimentales de una vida. Las personas que fueron importantes, los lugares que nos acogieron y sus gentes y sus bares, los vínculos que nos unieron en antiguos trabajos, las manos que estrechábamos a diario en la misma ciudad y que ahora vemos recorriendo mundos exóticos, las chicas que algún día nos gustaron y que hoy presentan graciosos bebés en sociedad digital, y los anónimos, toda esa gente a la que ya no recordamos qué nos unió ni cuándo ni por qué. De tanto en tanto, el diminuto icono del corazón envía una palmada en la espalda, un par de besos, un pensamiento sin desconectar los cables. Y a veces el recuerdo es mutuo, y terminas intercambiando mensajes privados con quien una vez, veinte o más años atrás, fue importante en tu vida, y tu en la suya.
Sigo sin saber si todo esto es sano o contribuye a la locura general en que vivimos inmersos. Pero hay algo bello en la posibilidad de acercarnos a un lugar, como si fuera el ojo en una misteriosa cerradura, en donde los nuestros, o los que un día fueron los nuestros, van pasando por la vida, por sus lugares, por sus trabajos, por sus éxitos y fracasos, y leemos en los surcos de la frente, en las canas que pueblan barbas, en los kilos de más o de menos, y en el largo o corto de las faldas, cómo les va la vida. Nos alegramos. Los recordamos. Y, si la ocasión lo requiere, deslizamos una oración por ellos. Nada de esto pudieron hacerlo nuestros antepasados que vivieron condenados a la más estricta inmediatez afectiva o a la salud de la memoria reverdecida por el recuerdo. Algo tenía que estar bien en la era digital.