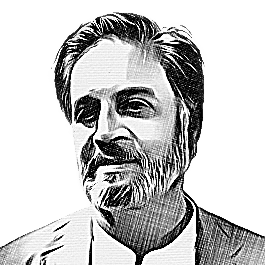Carlos Esteban,
Fue hace muchos años, pero lo recuerdo como si fuera ayer, porque fue el día en que entendí que aquí no sabíamos de qué iba la vaina. Felipe González, acosado por las acusaciones de corrupción (sus allegados se llevaban hasta los ceniceros), pronunció una frase que cito de memoria, prácticamente seguro de que no es literal: «No tolero que se dude de mi honorabilidad».
Lo que entonces estábamos ensayando, probando con la mezcla de ilusión y falta de familiaridad con que estrenamos zapatos, era la democracia liberal (sensu lato) que regía en los países de nuestro entorno. Y si entonces no entendimos, desde entonces la cosa ha ido a peor.
Jefferson decía que el precio de la libertad es la eterna vigilancia, y lo clavó. No consiste en confiar en los gobernantes, sino en todo lo contrario, en la desconfianza activa, permanente. Es partir de que el poder siempre va a intentar extralimitarse, está en su misma esencia, y la misión del gobernado es impedirlo, y para eso está la democracia y la Constitución y todo lo demás. Pero ni la democracia ni la Constitución ni todo lo demás sirven absolutamente para nada si la gente confía en sus gobernantes.
Y, como digo, este deplorable estado de cosas ha ido a peor. Ahora son colectivos enteros los que nos exigen que confiemos en su palabra. Las feministas han convertido en ley que no se pueda dudar de la palabra de una mujer, y un político de renombre ha caído y tiene por delante un oscuro panorama judicial por la sola palabra de una mujer que recuerda una mala experiencia tres años atrás. Quien ha desencadenado toda la serie de penosas consecuencias es una periodista groupie de Pablo Iglesias que acaba de publicar un libro consistente en pantallazos de denuncias anónimas de acoso sexual. En el Salem de finales del XVII también decían «yo sí te creo, hermana».
Por eso a lo que estamos asistiendo es a algo mucho más grave y profundo que la pérdida de la democracia. Es la destrucción de toda una civilización basada en el imperio de la ley, aunque la ley fuera ocasionalmente injusta. El principio de igualdad ante la ley, la presunción de inocencia: siglos de seguridad jurídica aniquilados frívolamente en la hoguera de una revolución desde arriba, que arde en medio de la absoluta indiferencia del vulgo.
La tiranía es menos cansada. La tiranía es perfecta para un pueblo perezoso, adocenado y cobarde. La democracia, un régimen de libertades, en cambio, exige una diligencia a la que no estamos hechos, una tensión quizá agotadora. No es nuestro oficio, bastante tenemos con lidiar con lo nuestro, que gobiernen ellos. Y, claro, lo hacen.
Aquí se paraliza una línea de tren y los que esperan durante horas, los que necesitan ese tren para llegar al trabajo a casa, en vez de protestar organizan una conga. Y eso nos hace mucha gracia, cómo somos, qué pueblo tan alegre. O tan esclavo. Aquí todo desmán se responde con un zasca inane, con un «si lo hubieran hecho los otros…», con una indignación virtual en la que se nos va toda la fuerza por las yemas de los dedos.
La nuestra es una batalla entre quienes sólo quieren que les dejen en paz y quienes están dispuestos a lo que sea para imponer su modelo. Y una lucha así siempre, siempre ganan los segundos.
Por eso lo de «acabar con el sanchismo», como si existiera eso, es una consigna fútil. Sánchez es sólo el enésimo pícaro que ha entendido al pueblo español, quizá algo más habilidoso, con más jogo bonito en el regate que la media. Quitarle de enmedio sería sólo un alivio momentáneo, porque quienes vengan detrás lo harán con la lección aprendida.
La solución exige un cambio tal de mentalidad, de actitud general, que desespero de verla llegar algún día. Exige que dudemos de la honorabilidad del gobernante, también del nuestro, que desconfiemos de sus intenciones, que exijamos realidades y promesas cumplidas. De que digamos, al menos una vez, «hermana, yo no te creo».