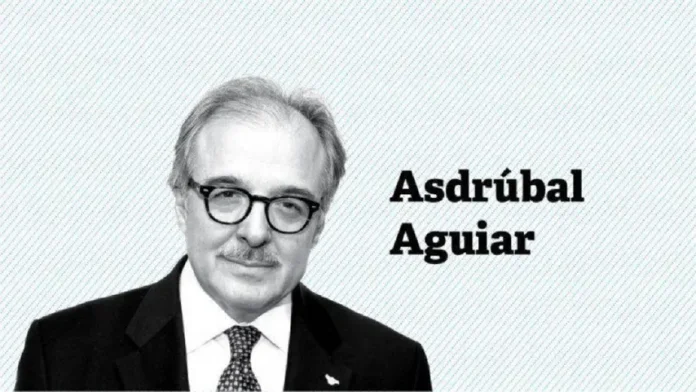ASDRÚBAL AGUIAR,
Jacques Maritain, filósofo y eminente pensador político francés del siglo XX, exponente de la corriente tomista, decía bien que la autoridad para gobernar deriva del pueblo, ya que el pueblo tiene el derecho natural de gobernarse a sí mismo; entre otras cosas, puesto que los derechos naturales son fundamentales e inalienables, antecedentes en su naturaleza y superiores a la sociedad. De suyo, pues, no son los derechos el fundamento del Estado que es sólo medio al que incumbe un deber de garantía. (Man and state, 1951). No cabe para Maritain, así, que al conjugarse jurídicamente se lo haga pro-estado sino pro homine et libertatis. Es lo ausente en Venezuela y lo que luchan a brazo partido todos los venezolanos.
Estas precisiones me resultan pertinentes al considerar que, tras la caída del Muro de Berlín y el agotamiento del socialismo real emergieron, en varias partes de Occidente, los llamados autoritarismos electivos o, en propiedad, las dictaduras del siglo XXI. Y media al efecto una paradoja. En el pasado, cuando imperaba el mal absoluto y la deshumanización de la política se hizo regla: traducida en violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, sus albaceas apelaron a las ideas de la seguridad nacional para violentar esos derechos y hacer cesar al Estado democrático y constitucional de Derecho. El caso es que– como lo alerta a tiempo Sergio García Ramírez, fallecido juez interamericano y presidente de la Corte IDH –esta vez se esgrime la protección de los derechos humanos y hasta su inflación desbordada para acabar con el Estado de Derecho e imponer dictaduras de mayorías que se perpetúan, acaban con la alternabilidad en el ejercicio del poder y la independencia de los poderes públicos, para condenar a las minorías y limitarles sus libertades en modo que sus participaciones carezcan de alguna significación pública.
Venezuela, qué duda cabe, ha sido el gran laboratorio de esa desviación antropológica a partir de 1999, que se hace metastásica y expande hacia la región sin discernir ideológicamente, al punto que emerge un inédito cesarismo de izquierdas y de derechas – acaso reeditando al gendarme del siglo XIX cultivado por las corrientes positivistas y visto de necesario, como padre bueno y fuerte, ante pueblos frustrados y sedientos de respuestas a costa de su libertad. Pero al cabo, la experiencia, luego de casi tres décadas, se hizo tragedia al constatarse el costo existencial para toda nación que usa de la democracia para vaciarla de contenido o, tras el revisionismo marxista en boga, que participa de un ejercicio de capitalismo salvaje no competitivo desde los andamiajes estatales. ¡Todas a una sólo fertilizaron condiciones para que el crimen organizado trasnacional las penetrase y dispusiese a su servicio!
Tras cinco lustros exactos de deconstrucción institucional de la república moderna en Venezuela y de pulverización de su soporte histórico – a saber, la nación como realidad que emerge mediante lazos de afecto y valores compartidos, y también la noción de patria, que en la América hispana significa ser libres como debemos serlo – adquiere ella su talante y ejemplaridad originarios.
Un movimiento humano y telúrico – que congrega a los venezolanos víctimas del despotismo primitivo, inhumano y depredador de Nicolas Maduro Moros y Diosdado Cabello, los de adentro y los de afuera, los 8 millones que migraron hacia el mundo despojados de toda ciudadanía por la citada yunta represora – bajo el liderazgo espiritual y desideologizado de María Corina Machado, reimpulsando el sentido vertebrador de la solidaridad por sobre los enconos y los odios partidarios, optó por transitar el camino de la ciudadanía. Ha logrado un éxito sin precedentes. El mito de la revolución bolivariana quedó como el rey desnudo. Resta una satrapía, llena de odio y presa del pánico, atrincherada en un palacio. Mediante una organización celular, familiar y espontánea, la gente de a pie desafió a su maquinaria electoral y digital, creada por el socialismo del siglo XXI en modo de permanecer en el poder y usando de los ingentes recursos de la corrupción y el narcotráfico.
Como novedad y acaso como contrapeso, tanto frente al viejo sistema político parcelado – la «democracia de partidos» nacida bajo el espíritu del 23 de enero y que cerró su ciclo modernizador en 1999 – y ante el ecosistema sobrevenido, atemporal y deslocalizado, explotador de los sentidos, practicante del narcisismo digital y de logros instantáneos, la victoria electoral del embajador Edmundo González Urrutia el pasado 28 de julio hace emerger otro espíritu, y cristaliza una «democracia de ciudadanos» afincada sobre el dolor y el ostracismo resilientes y hasta sobre el despojo de los miedos causados por el terrorismo de Estado. Los venezolanos le enseñan al mundo otra novedad, a saber, cómo derrotar a la maldad sujetando a la ciencia de lo virtual con la humana razón y el optimismo de la voluntad.
Lo ocurrido y lo que ocurre en Venezuela, con sus víctimas a cuestas y obra de un proceso por etapas negado a los asaltos momentáneos, teniendo como emblema a una líder posmoderna que rescata como madre la necesidad de que la política finalmente sirva a la libertad de la persona y reintegre a las familias separadas y sea la obra de un compromiso forjado sobre la «amistad ciudadana», nos deja la clave. Occidente debe mirarse en ese espejo, para que se reconcilie consigo mismo, reconstruya sus raíces sin avergonzarse de ellas y abandone el complejo adánico que le retrasa frente al futuro, ante un Oriente altivo que le desafía desde el Pacífico.
Antes de morir, decía Maritain que “un día vendrá – y aquí pongo mi esperanza en las generaciones jóvenes – en que esta gran patria, que es el mundo, volverá encontrar en buena medida el verdadero fin para el cual ha sido creada, y en que una nueva civilización dará a los hombres, no desde luego la felicidad perfecta, pero sí un estatuto más digno de ellos y que los hará más felices sobre la tierra” («Les deux grandes patries», Le Monde, 2-3 septiembre, 1973).