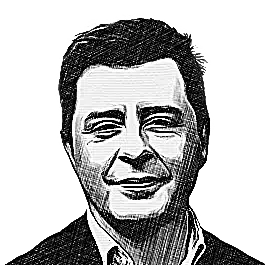DAVID CERDÁ,
Las falacias, a diferencia de las falsedades, son argumentos que parecen ciertos sin serlo. Ahí radica su mayor peligro, en su aspecto plausible. No siempre se usan con maldad, a veces las causa la torpeza. Una de las falacias más persistentes y actuales es la llamada «mota castral». Consiste en defender dos conjuntos de ideas sobre el mismo asunto, el primero extravagante y el segundo aproximadamente obvio. Cuando se cuestiona el primero (el castro, la zona fortificada), se refugia uno en el segundo (la mota, el castillo construido en un lugar elevado de ese poblado), acusando al adversario de impugnar esta base razonable. Y en cuanto este nos da la razón en ello —como no puede ser de otro modo—, volvemos a ese conveniente castro y añadimos todas las ideas disparatadas que no expusimos cuando corrimos a la mota a refugiarnos. Un ejemplo. La mota del feminismo es la igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos: mismas condiciones salariales, acceso a puestos de responsabilidad, ausencia de violencia, etcétera. Pero a eso, a lo que nadie en su sano juicio puede negar legitimidad, algunos movimientos que lo parasitan añaden el castro de «ser feminista implica ser anticapitalista», «ser transgenerista» y otros desatinos, perjudicando así la causa que reclama nuestra justa adhesión y justas acciones.
En el campo educativo está haciendo fortuna una aplicación de esta falacia, aireada por colectivos y líderes de opinión que se dicen adalides de la «educación inclusiva». Aquí la mota es la inclusión, esto es, el acceso en igualdad de oportunidades a quienes provienen de familias vulnerables, tienen discapacidades o altas capacidades o sencillamente configuraciones mentales peculiares que exigen estrategias educativas distintas. A eso ninguna persona de bien puede oponerse, pues sólo quien no tiene conciencia podría negarse a paliar, hasta donde se pueda (ese es otro asunto), lo que la lotería natural o socioeconómica dictamina. Pero no hay mota sin su castro, y ahí ya se encuentra uno de todo, desde apelaciones a acabar con la competencia por ser de suyo lesiva (¿disculpen?) a arremeter contra la valentía por ser «masculina» (¿cómo?), y un largo etcétera de disparates.
Me quiero detener en esta ocasión en una parte de ese florido castro, en el que se sostiene que la enseñanza, para ser inclusiva, ha de relegar en mayor o menor medida la clase magistral, porque sólo así acabará con la «unidireccionalidad» y la «verticalidad» y podrá «democratizarse» la enseñanza. Hay muchos ingredientes en esta ensalada, pero están todos relacionados.
Para empezar, conviene aclarar qué es y qué no es una clase magistral, porque en las definiciones está el demonio. Una clase magistral, por contraste con una clase invertida o una gestionada por proyectos —estrategias, ambas, que no son incompatibles con la clase magistral en ningún proceso educativo—, es aquella en la que hay un maestro, es decir, una «persona que enseña una ciencia, arte u oficio, o tiene título para hacerlo» y «que es práctica en una materia y la maneja con desenvoltura» (DRAE). Es difícil ver algo malo en que alguien así lidere una clase. Ni que decir tiene que una clase magistral en 2023 no puede consistir en una señora hablando y unos alumnos callados tomando apuntes; pero es que eso no es una clase magistral, sino una mala clase, porque la cortedad de la atención actual y los nuevos recursos disponibles la hacen indeseable. Lo de la «unidireccionalidad» es, así pues, un trampantojo. Tener enfrente a una maestra —lo cual implica comunicar excelentemente y amar el oficio— siempre será un privilegio.
Hablemos, para seguir, de la maligna «verticalidad». Una clase no es una asamblea. La estructura es, efectivamente, piramidal, pero por una muy buena razón: las responsabilidades de alumnos y profesor no son las mismas. Lo mismo pasa en las familias, que no son «democracias», sino «monarquías»; deseablemente, «monarquías ilustradas». Los padres y los profesores (que no son tampoco la misma cosa) tienen deberes que superan con mucho los deberes de estudiantes e hijos. Un profesor tiene que sacar a su clase adelante, mantener el orden para que todos puedan aprender cuanto se merecen —¿hay algo más inclusivo que eso? —, rendir cuentas ante un claustro, la administración y unos padres. Eso no quiere decir que pueda ser despótico; todo rey debe caer si se extralimita. Pero es la verticalidad la que asegura que los objetivos se cumplen y la convivencia es posible.
El mundo está lleno de relaciones no despóticas y sanamente verticales. En un trabajo hay niveles de responsabilidad que implican distinta categoría de estrés, carga de trabajo y gravedad de las decisiones. Y luego está el empresario, que se juega su patrimonio en la aventura y por lo tanto tiene fuertes ataduras y ocupa un lugar distinto en esa pirámide frente al empleado, que puede irse mañana a otra parte sin perjuicio en su hacienda. La horizontalidad es muchas veces deseable, pero no mejora ni mucho menos todos los empeños.
La base de la democracia es la isegoría, que consiste en la posibilidad de que cualquiera pueda tomar la palabra en la asamblea. Es uno de los derechos que definitivamente nos iguala. Pero en una clase ni puede ni debe haber isegoría. El fin de una clase es el aprendizaje, y es obvio que en ese proceso la voz de quien «maneja con desenvoltura la materia» y quien la desconoce no pueden valer lo mismo. El debate bien llevado mejora todas las clases. Los alumnos que las enriquecen son un extraordinario regalo para el profesor y los compañeros; pero también son rara avis. En una clase, si no hay un —buen— monarca, no aviene una floreciente república, sino una violenta anarquía, el gobierno de los más fuertes, la menos inclusiva de las organizaciones. El hecho de que tener un maestro haya pasado de ser un privilegio a una especie de experiencia opresiva tiene que ver con la intensa juvenilización del primer mundo, fuente de muchos de nuestros problemas éticos y políticos. Esa juvenilización está dando alas al poder en detrimento de la autoridad, como muy bien explica la magistrada Natalia Velilla en su nuevo libro. Nuestro deber es enseñar a los alumnos lo máximo, y que lo puedan hacer casi todos —si ellos no quieren es imposible— depende entre otras cosas de que desterremos este dislate de la enseñanza democrática. La democracia —la de veras—es la mejor de las formas de convivencia política jamás concebida, pero en el mundo hay otros tipos de realidades y relaciones. No tiene nada de inclusivo mentir a los chavales; contarles milongas a este respecto es prepararlos para un mundo que no existe, es decir, prepararlos para ser excluidos.