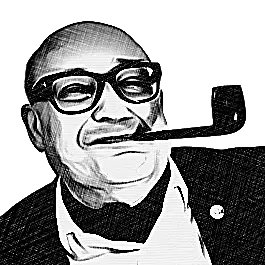Decía Indro Montanelli que tenía la certeza de que votases lo que votases, te iban a decepcionar. Quizá sea por ese sentimiento fatalista que el país hermano ha sido un laboratorio en el que se han cocido no pocos experimentos que luego se han querido trasplantar a países de una Europa agostada y senil. A rebufo de una república que llegó con un referéndum dudoso tras la II Guerra Mundial, Italia fue escenario de primera línea de muchos conflictos. Del experimento separatista de Salvatore Guigliano en Sicilia, auspiciado por los servicios secretos de los EEUU, a la permisividad con el comunismo que desplegó una red potentísima de asociaciones. Uno recuerda por vía de ejemplo las todopoderosas ARCI que deslumbraron a la izquierda española, singularmente el PSC de Raimon Obiols. No fue flor de un día, llegando a tener más de un millón de asociados. También el lugar en el que la Red Gladio, auspiciada por la OTAN y los omnipresentes EEU, abortó la entrada de ministros comunistas. En suelo italiano detentó un poder omnímodo la Logia P-2 de Licio Geli llegando hasta el Banco Ambrosiano y al, digamos, suicidio del banquero Calvi, ahorcado en el Puente de los Monjes Negros londinense. Es la Italia de las Brigadas Rojas, del Príncipe Negro, de la matanza de Bolonia, del cadáver de Aldo Moro en un maletero, de la colusión entre la Mafia siciliana y la industria de Milán, del asesinato del general Dalla Chiesa. Pero también es la Italia eterna, la del Renacimiento, la de Miguel Ángel y Leonardo, la del Dante y Leopardi, Fellini y Mastroianni, la que mira con sorna a los políticos y deja que la vida real sea la que acabe transcurriendo por las calles con sus gozos y sus sombras.
DemosInsight © Copyright 2022. All Rights Reserved Developed by Fenix Web Pro