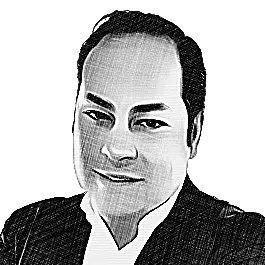ITXU DÍAZ,
Tal vez porque me llevan al patio de la niñez y al huerto donde madura el limonero, como al menor de los Machado, o quizá porque representan la heroica supervivencia a la brutalidad maoísta, mi afecto por los gorriones permanece inalterable a través de los años. Mientras escribo, tres de ellos apuran las migas de un bizcocho de maíz a los pies de la terraza, aprovechando el primer sol del año y el silencio perezoso de una ciudad que no quiere volver al trabajo tras los festejos. Son la alegría de la mañana, a su manera, y la promesa de que la grosería del cemento nunca terminará de vencer a la elegancia de un buen jardín urbano.
Tras la muda de temporada, y reforzados por el plumón que en estos días les protege del rigor del frío, lucen grises sin distintivos el macho y la hembra, jóvenes y mayores, por única vez en todo el año. Es de nuevo, la ley de la propia conservación. Fuera de la temporada estival de celo, los gorriones con plumaje demasiado colorido crispan, con el fulgor de su crespón negro, la paciencia de otros machos, y malgastan energía en absurdas peleas que les roban tiempo de lo único realmente importante en la vida de un pájaro, como en la de casi cualquier español de hoy, que es comer y beber.
La divertida excentricidad de los gorriones de entristecer su plumaje en la época infértil del otoño para evitarse contiendas gratuitas es una de esas razones para creer en el sentido del humor de Dios cuando echó a volar la rueda fortuita de la evolución de las especies.
También nosotros cambiamos de color del invierno al verano, al diapasón solar. Y mudamos nuestros plumajes según las intenciones de nuestros paseos por la calle, que uno no se presenta igual en el gimnasio, a darse de baja, que en el altar nupcial, a darse de alta. Somos más pájaros que los pájaros, por supuesto, y en vez de la evolución natural de los gorriones, nos entregamos al capricho clandestino de la moda, a la vanagloria del estilo, o a imitar calculadamente lo que a otros les ha traído éxito.
Hay, en estos pequeños secretos de la vida de las aves de ciudad, un reflejo de lo que hacen los viejos pescadores de roca de Galicia cuando ascienden de regreso por su sendero tras la pesca, y algún otro les pregunta en mitad del camino si la jornada en esa costa le ha traído buenas piezas. Siempre responden negando con la cabeza, maldiciendo el lugar y la mala fortuna que les persigue, aunque los peces más gordos y sabrosos colmen su cesto hasta los bordes, y aún los últimos en salir del agua coleteen con violencia en sus últimos intentos por librarse de los fogones. De alguna manera, el pesimismo postural del veterano pescador disuade a los otros descuideros de la roca de la suerte, en la que tal vez lleva fondeando su aparejo muchas décadas, convirtiendo su desalentador discurso en una más de las artes de la buena pesca.
Mientras suben y bajan de las mesas del bar los gorriones, con sus bufandas de acolchado plumón y su estética enfundada en la vocación de ser invisibles, pienso que, al regreso del ruido, el color, y la furia de las fiestas de Navidad, la transparencia es virtud, la función antitérmica es salud, y la cubierta impermeable a la actualidad, a la fealdad, a la traición política, y a la histeria, es la mayor y mejor tentación del columnista, embalsamado ahora en los azúcares de los dulces y los vapores de los destilados. Si por una vez no acertamos en la eficacia del diagnóstico ideológico, al menos caeremos en la feliz incitación a abrazar las bellezas de la vida, recordando que nuestra alma conservadora nació para abrazar un día y por siempre lo bueno, lo bello, y lo verdadero. Y también es esto.