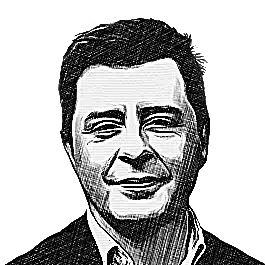DAVID CERDÁ,
«Dadme cretinos optimistas» —le decía un político a Juan de Mairena— «porque ya estoy hasta los pelos del pesimismo de nuestros sabios». A golpe de nubarrón se han hecho un nombre un sinfín de pensadores. La costumbre tiene largo arraigo, pero la han cultivado como nadie los franceses: se ha perdido la cuenta de sus ensayos que pueden reseñarse con un «todo está fatal», trabajos que evitan cuidadosamente, vade retro Satanás, aportar soluciones a ningún problema. Así se ha malentendido durante demasiado tiempo la intelectualidad: versiones de una ONG (¡ja, ja!) llamada Cenizos Sin Fronteras.
Decía los franceses y me he acordado de que la noción misma de «intelectual» es de raíz gala. De Voltaire y Rousseau a Sartre y de Beauvoir hasta llegar a la fábrica de intelectuales de la École Normale Supérieure de París, nuestros vecinos han producido en serie estas lumbreras. La cosa se torció con el estructuralismo, y en especial con dos tristes de la talla de Foucault y Lévi-Strauss, seguidos de Bernard-Henri Lévy (el de la pechera siempre abierta) o Alain Finkielkraut, quien, con títulos como La derrota del pensamiento o La humanidad perdida, no es precisamente la alegría de la huerta. Les ha seguido Houellebecq, cuyo principal crédito proviene, me parece, de ser un apocalíptico de derechas. Claro que muchos de ellos hacen interesantes aportaciones críticas; pero su desesperanza arruina su empresa.
No sólo incurren en la desesperación sistémica los franceses; ese mal abunda en Occidente, y hasta los campus norteamericanos se han sumado al entierro. Entre sus continuadores tenemos al sudafricano David Benatar, furibundo antinatalista que propone, para solucionar nuestros males, escoger entre el suicidio o que dejemos de reproducirnos hasta que nos extingamos. Procrear, dice Benatar, es inmoral: vivir es sufrir y es indigno crear sufrimiento. El autor llama a esta filosofía «altruismo voluntario» (como si lo hubiera de otra clase, figura), mientras se regodea en lo malísima que es nuestra especie. Excuso decir que el propio Benatar no tiene previsto suicidarse, y que cuida tan celosamente su intimidad que de hijos tal vez tenga seis o siete.
En estas irrumpe el señor Yuval Noah Harari, que ha visto en el cenizismo un filón que amenaza con explotar hasta hartarnos. Homo Deus es una obra maestra del género. Harari escribe bien, es un narrador portentoso, y vender millones de libros es un logro que merece aplauso. Pero envuelto en ese celofán va un sinfín de barrabasadas. Dice que la revolución neolítica, la sedentarización y el advenimiento de las sociedades fueron un cataclismo, si bien tenemos bienestar, moral, arte, ciencia y casi todo gracias a eso. No obstante, donde de veras se le va la mano es con las predicciones. Su libro plantea que es momento de concentrarnos en vencer a la vejez y la muerte; pero, al tiempo, desliza que las élites se lo quedarán todo. No parece un plan atractivo, y eso que a él le brillan los ojos en varios párrafos. Asusta su entusiasmo con la distopía en ciernes. Confía en la tecnología y el transhumanismo para hacernos «futuros dioses»; va brincando entre charcos como un chiquillo sin prestar atención a los múltiples dilemas morales y políticos asociados al empleo de la biotecnología para «mejorarnos». Digamos que Harari es un cenizo con mueca sonriente; nos asusta mientras celebra como el Joker. También menciona más de doscientas cincuenta veces la palabra «algoritmo» —hasta los seres humanos serían algo así como «algoritmos bioquímicos»—, denotando cierta obsesión que debería tratarse.
Harari se atreve con todo, hasta con Dios y con el alma. Y suelta obviedades tan gruesas como que «visto desde la ciencia, la vida humana carece de significado» y brindis al sol como «nada de lo que los humanos hemos imaginado existe fuera de las historias que nos contamos». Sostiene que todo orden, verdad o belleza es una construcción social; todo es ficción y no existe objetividad alguna. Su receta es juntar biología, derecho y política para crear una superestructura racional que minimice los golpes. Este relativismo nivel Grand Slam le hace decir barbaridades diversas, como que la felicidad es algo bioquímico y por lo tanto lo mejor es procurársela con química, o que la moralidad del aborto han de determinarla los científicos. Al final todo se resuelve en un fascismo blando que impida que todo se vaya a la mierda; pero qué vas a esperar de un tipo que califica a Hitler de «humanista evolutivo».
Ya en 1929, y en un artículo en The Atlantic que tituló «The Unhappy Intellectuals«, Reinhold Niebuhr nos habló de un amigo intelectual que tenía —«su mente es brillante, su corazón, triste»— y de quien le extrañaba que, en pago por su sabiduría, no recibiese el gozo, sino la melancolía. Esta es su radiografía perfecta de los intelectuales tristes:
Como intelectual que es, mi amigo se ha esforzado en hacer un agudo análisis de todas las tradiciones que disciplinan la vida humana y de todas las costumbres que informan nuestros actos en sociedad. Todas le parecen malas. A su juicio, la monogamia se basa en tabúes irracionales y destruye la libertad humana. Las lealtades patrióticas son la causa de los conflictos de grupo, por lo que un individuo medianamente egoísta es siempre preferible a un patriota de cualquier tipo o a un devoto de cualquier causa. No participa en política, porque su tosquedad le ofende. Los negocios son poco más que piratería organizada. Las esperanzas religiosas y la fe de sus semejantes son vistas con gran desdén […] Descubre que las normas de conducta que rigen a sus semejantes son restos de supersticiones o modas pasadas de moda que no deberían obligar a ninguna persona sensata; y lo que los hombres llaman conciencia no es más que la tiranía del grupo, impuesta por su aprobación y desaprobación de la acción del individuo.
Escandalizarse por los males de una época es fácil. Lo duro —lo honorable— es picar piedra para solucionar las cuestiones, luego de diagnosticarlas, y mirar de frente y con la barbilla en alto al adversario. Eso es lo que se nos exige a quienes, para abordar los males de nuestro tiempo, pensamos. No hay crítica certera si no se añade pundonor al análisis. Me quedo, en este sentido, con la actitud que Patrick J. Deneen defiende en su recién publicado Cambio de régimen: esperanza sin optimismo y memoria sin nostalgia.
Lo que teme el intelectual triste, en definitiva, es implicarse; las que arruinan su vista son sus torpezas sociales. «La sociedad es a la vez el enemigo y el apoyo de todo hombre», explica Niebuhr, «y el alma aislada se marchita como la flor cortada». Para formar parte de la intelectualidad que necesitamos nada mejor que recetar vino, café, cerveza, lo que proceda: estar con gente. Vivimos ahora fechas ideales para estrechar el círculo de quienes nos aman y atiborrarnos de prójimos: quien aspire a producir los resultados intelectuales que nos hacen falta que se dé un atracón de Navidades.