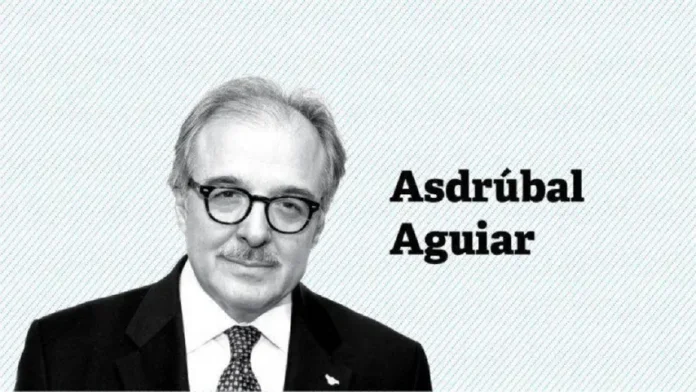ASDRÚBAL AGUIAR,
En algún texto leí, hace algunos años, sobre el efecto que provoca y es querido alcanzar por todo acto de terrorismo, a saber, que inundadas las víctimas que sobreviven por el terror no encuentran más salida que transformarse en terroristas, para sobrevivir y defenderse. Es la forma más perversa de deslegitimación de la ética política que le interesa a todo terrorista, en modo de que nadie pueda juzgarle en su «libertad» para asesinar; que, al cabo, como lo dice Camus, es más la libertad que se ha dar a sí al escoger su forma y momento de morir.
La cuestión viene al caso, justamente, por distintas circunstancias que observo en su evolución en América Latina. Una y en primer término, la práctica del «terrorismo de Estado» puesta en marcha – así la califica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – por el colegiado despótico que impera en la Venezuela militarizada, tras las elecciones del 28 de julio. En ese instante cede y llega a su final la lógica de la simulación democrática, para la que se prestasen importantes actores de la llamada oposición partidaria desde cuando la inauguran los integrantes de «la galaxia rosa»: título con el que Sebastián Grundberger sintetiza al Foro de São Paulo y su Grupo de Puebla. Y la razón huelga.
Tras la lucha y la negociación perpetua por las cuotas de poder, entre el sistema de partidos democráticos y el régimen que preside Hugo Chávez y tiene por causahabiente a Nicolás Maduro, desde finales del siglo XX queda reducida a eso la actividad política, a la cuota o a la parte de la torta burocrática que se reclama. Terminó quedando de lado el país víctima, cuya orfandad se hace protuberante e hiperbólica a partir de 2018, cuando la nación se pulveriza y deja de discernir entre chavistas y antichavistas.
Vuelta diáspora hacia afuera y hacia adentro, la nación, partiendo de una clave afectiva producto de su dolor, del daño antropológico que se le ha irrogado, encuentra sobre el limen de las elecciones presidenciales a un ícono maternal y protector, el de María Corina Machado, que cede en su protagonismo y se lo entrega a la misma nación.
La derrota monumental que sufren Maduro y su régimen despótico, sobrepasándosele a sus reglas y formas electorales fraudulentas – las ensayan desde el referendo revocatorio de 2004 – ahora fija un lindero inconmovible, un imaginario social, a saber, la de la conciencia colectiva venezolana entre lo que está bien y lo que está mal, entre el mal absoluto y las normas de la decencia humana. El país ha enterrado a la simulación y la doblez política con sus actas de escrutinio a la mano, eligiendo a Edmundo González Urrutia.
Pues bien, la maldad no puede sobrevivir allí donde hay luz y permanece iluminado el camino de la esperanza; de modo que, el recurso al terrorismo político de nuevo busca, ni qué dudarlo, llevar a la gente a que rompa con su código secular y ético: a fines legítimos, medios legítimos y viceversa. Y es exactamente eso lo que aspira y espera la dictadura venezolana y quienes le hacen juego en búsqueda de sobrevivir mediante cuotas, a saber, igualar al conjunto dentro de su miasma: que el terror abone en el espíritu del país, para que todos a uno sólo aspiren a la solución de la violencia para darle sepultura al sufrimiento.
El dilema que atraviesan nuestras democracias en la región, sean cuales fueren sus grados de perfectibilidad, muy bajos o altos, es que no encuentran medios para frenar el desmantelamiento institucional en boga. Al término sugieren dejar en manos de las víctimas de terrorismo de Estado como en Venezuela y como suerte de secuestrados, que se liberen por sí de sus secuestradores. Entre tanto, los “cuotistas” políticos y económicos sugieren normalizar o morigerar a la maldad; si cabe, encontrar junto a ella un sincretismo de laboratorio, que no discierna moralmente y relativice al conjunto.
Así las cosas, en paralelo ahora emergen quienes, a nombre de las víctimas y ofreciéndose como sus protectores les venden tutelar sus derechos a costa de una democracia al detal – la sugerida por Rusia y por China a los occidentales – y del Estado de Derecho, lo que es una aporía. No hay libertades cuando un mesías ofrece ocuparse de nuestras libertades y ejercerlas a discreción suya y a nombre nuestro, como tampoco existe tutela o garantía efectiva de la libertad y los derechos, allí donde la víctima carece de opciones para defenderse incluso a contrapelo de su salvador o «padre bueno y fuerte». Lo que no es nuevo. Tras esa disyuntiva, los latinoamericanos dividimos a nuestras recurrentes dictaduras: entre dictaduras en serio y dictablandas.
Pero vuelvo al principio. La democracia sufre no tanto por la existencia de sus enemigos históricos o la obra malvada – que sí la es – de sus dictadores marxistas del siglo XXI. Sufre más y se hace más gravosa su fractura y agotamiento, cuando median quienes la teatralizan desde sus narcisismos políticos y digitales o que, predicando sus enemistades con el socialismo del siglo XXI, esperan verse purificados y se dan licencia hasta para acabar – a través de mayorías circunstanciales – con la justicia constitucional y la soberanía popular. Eso ocurrió en El Salvador, cuando clona la Venezuela inaugural de Chávez y está ocurriendo en el México de López Obrador y de Sheinbaum.
Y si no bastase, acaba de ocurrir lo anterior bajo la democracia ecuatoriana de Noboa, al suspenderle de su ejercicio constitucional a la vicepresidenta, elegida por el pueblo, esgrimiendo un trámite disciplinario realizado por su ministro del trabajo. Ya Maduro lo hizo en Venezuela, cerrándole el camino a Machado y desconociendo, mediante un acto judicial, los votos de mayoría que constituyen a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Todo, muy lamentable. Incluso, así, la lucha es hasta el final y exigente, hasta que la liquidez en los comportamientos de los actores políticos sea contenida.