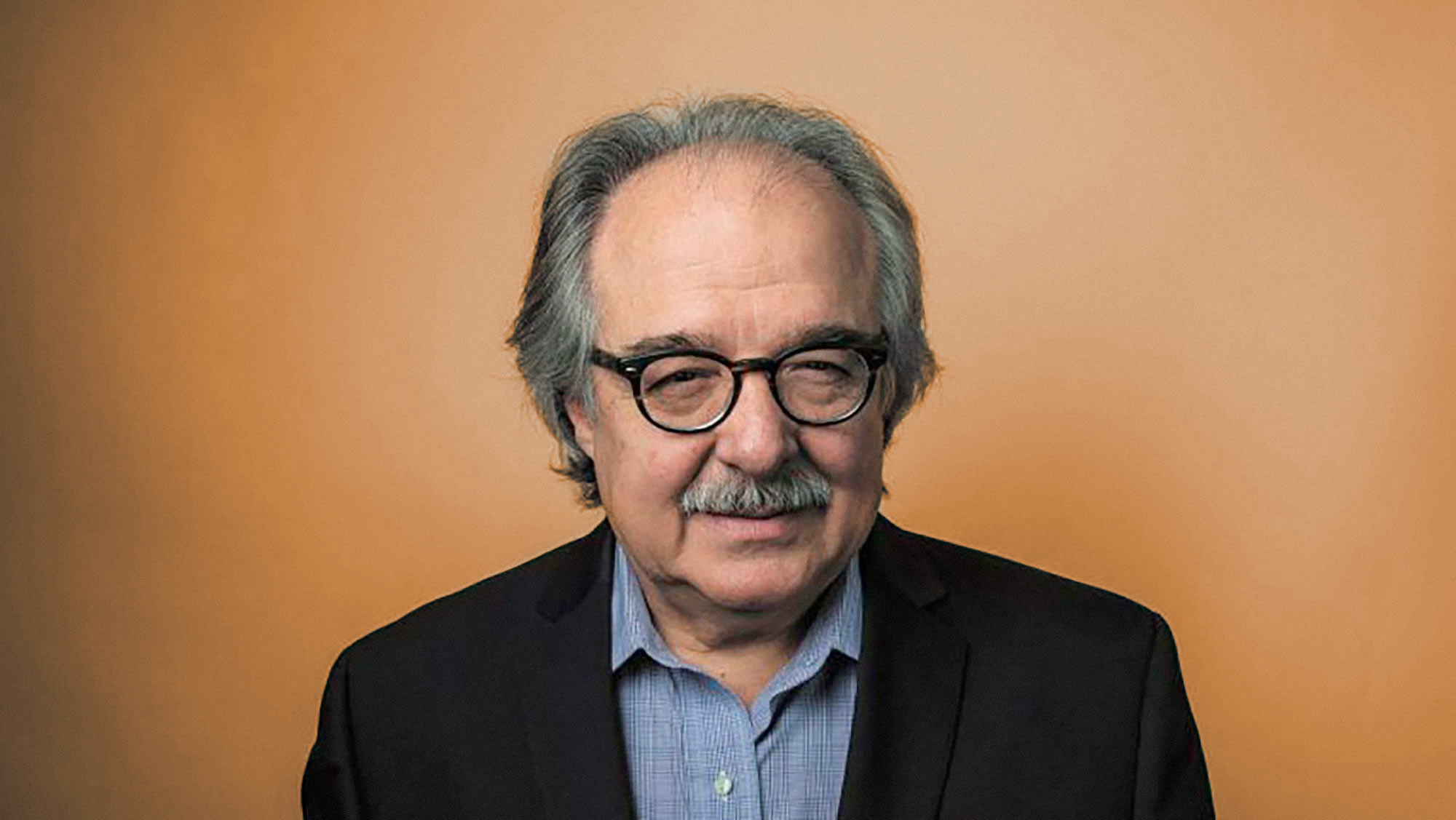Hoy repite Colombia, con sus variantes y especificidades, la trágica experiencia venezolana. Esta comenzó con la judicialización del presidente Carlos Andrés Pérez, luego del Caracazo inducido y sus muertos y a raíz de los golpes de Estado de 1992.
Mientras el gobierno de Pérez se afanaba en explicar que no se violaban derechos humanos y se defendía de las acusaciones forjadas en su contra, hijas del malévolo laboratorio de José Vicente Rangel, ícono fallecido de la revolución comunista que ha hecho de Venezuela un cementerio, la conspiración avanzaba sin resistencias, sin detenerse en explicaciones.
Acudí al llamado de Pérez para que le ayudase a normalizar la crisis militar, cuando era juez de la Corte Interamericana. Al término opta por perdonar a los alzados, someterse a la autoridad de una Corte Suprema politizada, y hasta pide de esta que acelere su decisión arguyendo que era lo mejor para la tranquilidad del país. Dejó su destino en manos de la felonía.
El presidente Rafael Caldera se ocupó de cerrar –requerido por la Iglesia– la fase última de la pacificación decidida por Pérez y continuada por su sucesor interino, Ramón J. Velásquez. Los juicios a más de 600 golpistas se cierran o no se abren. Pérez reincorpora a los alzados a la actividad militar, en una suerte de «justicia transicional» como la que actualmente prometen a los militares el gobierno interino de Juan Guaidó y sus inmediatos. A Caldera le toca otorgar los beneficios a Chávez y los otros comandantes golpistas, pero a pesar de corregir el curso, retirando a estos de la Fuerza Armada la posteridad le ha medido severamente por sucederlo aquel. El presidente de Colombia, Iván Duque, de no atinar, puede repetir el ejemplo.
De poco sirvió cerrarle los caminos de la política a Chávez, como lo intentase desde el gobierno en 1998. Era ministro del Interior. La Embajada de Estados Unidos, la banca y los medios de comunicación cerraron filas con la candidatura del golpista. Y el caso es que el argumento esgrimido era el forjado por la conspiración; idéntico al que ayer tremola Bukele en El Salvador y que incluso repiten en esta hora parlamentarios del Centro Democrático colombiano: “Se encuentra agotada la democracia representativa. El pueblo sufriente tiene derecho a protestar”.
Caído el muro de Berlín, Dante Caputo, contratado por el PNUD, es quien elabora el índice que afirma el desencanto con la democracia en América Latina (sibilinamente dice Caputo que, “no hay malestar con la democracia, pero hay malestar en la democracia”). A renglón seguido postula como urgencia construir Estados fuertes. Paradójicamente, es eso lo que pide ahora como “derecho social” el Grupo de Puebla, heredero del Foro de São Paulo. Su informe luego es reeditado por un miembro prominente de este, José Miguel Insulza, a quien sirve como su asesor político principal en la OEA, en Washington.
La oposición democrática venezolana, acusada más tarde por Chávez –ya presidente– de golpista, es malpuesta por este ante la comunidad internacional. Hasta afirma de ella que sus protestas, por violentas, violan derechos humanos. Y aquella se dedica durante casi diez años a justificarse. Vive una procesión expiatoria, ante americanos y europeos, pero entretanto Chávez, que le fija la agenda, no se justifica y empuja hacia su totalitarismo. Nos situó a sus adversarios en el plano de la defensa.
Los últimos diez años, esa misma oposición repite ante los gobiernos extranjeros que Maduro y su cohorte están asociados a un conglomerado criminal trasnacional. Mas Europa permanece en extraño silencio, al respecto. En el caso de Colombia, el gobierno de Estados Unidos favorece que la democracia –por desprestigiada– negocie con el “Estado profundo”, con el narcoterrorismo de las FARC. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, a su vez, prefiere someter a “votación política” –no a escrutinio judicial como correspondería– el informe que responsabiliza al régimen de Maduro de crímenes de lesa humanidad. Michelle Bachelet, próxima al Grupo de Puebla, dice que la situación de derechos humanos avanza en Venezuela, y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, a la sazón, le retira su apoyo a la acusación contra Maduro ante la CPI. Logra instalarse, globalmente, la era del relativismo y la amoralidad política.
Fijándose el paralelo con Colombia, todo se inicia con la judicialización de Uribe. Después llega la violencia. Tras de ello actúan no pocas ONG de derechos humanos, como HRW. Son estas y la Bachelet, y la propia CIDH, los que sujetan al presidente Duque para que se explique y de cuenta de la violencia que le construyen los “poblanos” a la medida, desde las redes digitales. La maquinaria conspirativa, en vías para derrocar al sistema –no tanto al presidente– se mueve sin distraerse. No pierde tiempo explicándose. Implementa el guion que siguiera antes Venezuela, hace 30 años. Está dando frutos en el Chile de Piñera, y busca hacer presa de los colombianos. Maduro, por su parte, corre hacia adelante sin preocuparle la opinión ajena, sin justificarse. Pone condiciones e incendia a Colombia acompañado por las FARC y el ELN, a los que brinda hospedaje su revolución desde agosto de 1999.
Rómulo Betancourt, partero de la democracia venezolana, que participa de la creación de la OEA en 1948, cuyo gobierno estimula el nacimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el diseño por aquella de estándares para la democracia en 1959, ante la insurgencia guerrillera cubano-venezolana entendió que sólo podían respetarse los derechos humanos bajo gobiernos democráticos, en un Estado de Derecho capaz de defenderse. Apeló a la emergencia constitucional. Entendió –debería entenderlo Duque– que lo primero es lo primero, salvar la democracia, no dejarse derrocar, afirmar la constitucionalidad, desaforar a los parlamentarios comunistas felones y enfrentar con la Fuerza Armada a la violencia guerrillera de estirpe fidelista. Y así salvó su prestigio para la historia postrera.
Fuente: El Nacional