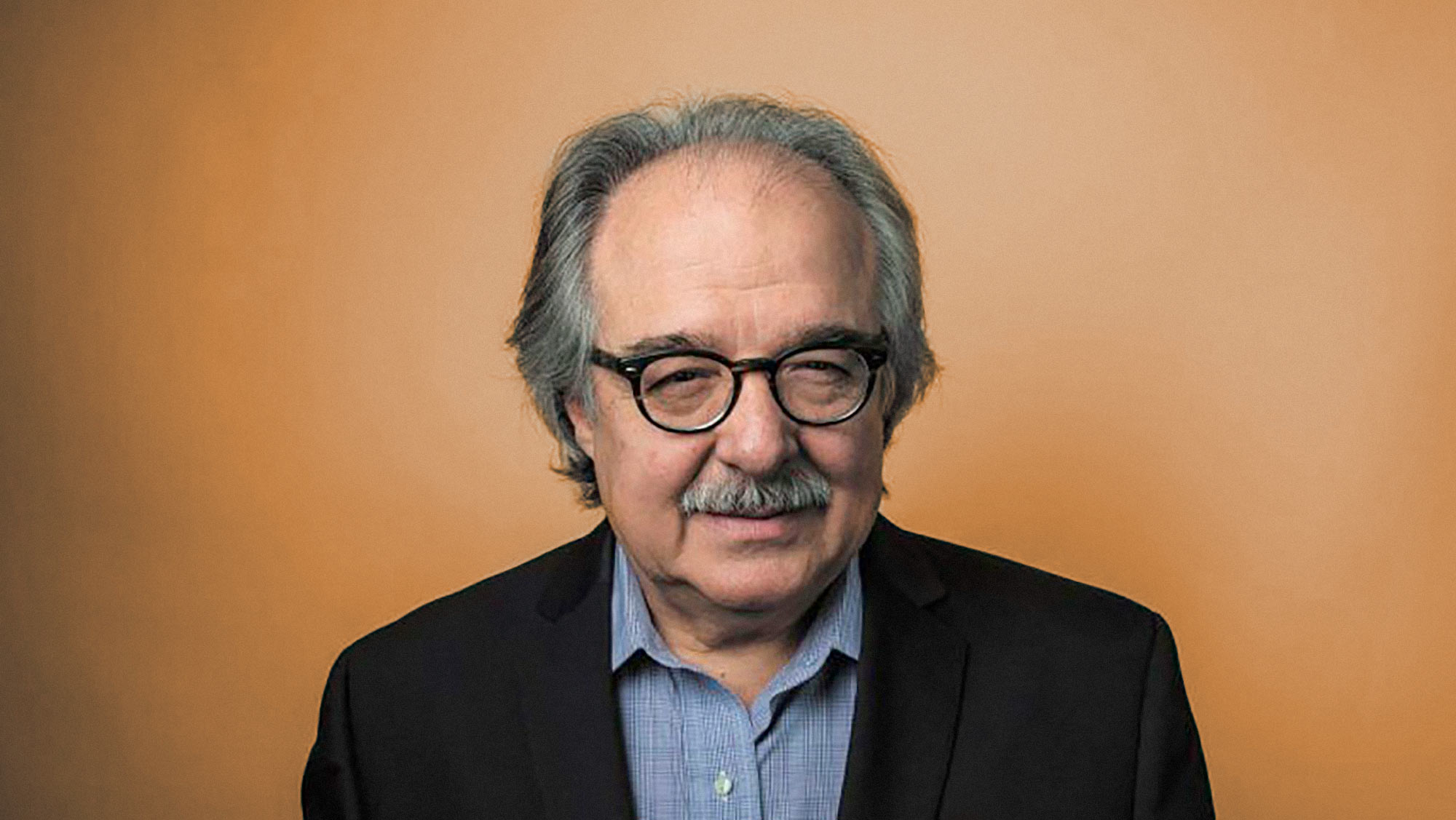Lo que más me alertaba, desde la perspectiva institucional universal, lo refería de modo personal en estos términos:
“Antes y después de la reciente guerra en el Golfo Pérsico, las iniciativas públicas que han estado comprometidas con la formulación de un Nuevo Orden Mundial y la reivindicación de la ética en las relaciones planetarias ingresaron a un estadio de virtual estancamiento. De suyo, la proclamación que se hizo, en 1989, del Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional poco interés ha despertado en la opinión pública de los Estados. Ningún aliento reportó siquiera el anuncio para finales de la década de una Conferencia Mundial sobre la Paz, emuladora de las convocadas en La Haya a finales del pasado siglo y comienzos del presente, como una suerte de antesala a los grandes desafíos que nos propone el tercer milenio de la era cristiana. A su vez, las demandas de reforma institucional que ha impulsado el agotamiento de la guerra fría, en lo particular las referidas a los mecanismos universales y regionales para la solución pacífica de las controversias y para el mantenimiento de la paz y de la seguridad colectivas, ya acusan el veneno letal de la retórica… Podría decirse, por vía de síntesis, que las reflexiones políticas, económicas y jurídicas acerca del Nuevo Orden Internacional hoy se debaten en el sendero de lo enigmático”, concluía.
Ahora bien, como estandarte o fenómeno de la universalidad conocida – en tiempos nuevos que pretenden ser totalizantes de particularismos – viene otro cuyo rostro se nos muestra altivo durante el Covid-19. Nos busca imponer la distopía. Llega, ahora sí, el gobierno de la robótica, el de la Inteligencia Artificial, la denominada Cuarta Revolución Industrial. Hace ejercicios, crea algoritmos, incluso promete con estos hasta llegar a sustituir el yerro de los jueces y sus sentencias, obra de una especie caída, el Hombre, varón o mujer.
Se nos vuelven sombras las verdades conocidas y las que emergen imponiéndose son hijas de lo virtual, amigas del voluntarismo, del narcisismo y el azar, e igualmente marcan la distancia social al transformarnos en usuarios o dígitos, dispersos o agregados en nichos o retículas identitarias según convenga, dentro de un entramado de redes digitales cuya gobernanza corresponde ya a las grandes plataformas. Al paso, desde el otro extremo y como formante de la diarquía posmoderna que se viene imponiendo se nos dice que, de regreso a la «nueva normalidad» habremos de admitir que no somos más los Príncipes de la Creación. El mito adánico habría sido derogado.
Las certezas matemáticas de la inteligencia artificial y las que aporta la evolución del cosmos o de la Pacha Mama se están sobreponiendo. Así lo desean el Grupo de Davos, el programa de la ONU 2030, el Foro de São Paulo y su mascarón de proa, el Grupo poblano, e incluso algunos actores del Vaticano. En suma, se miran como cosas del pasado a la razón y el discernimiento, por humanos, a la separación entre el bien y la maldad absoluta, vistos como algo medieval. En lo adelante pueden coexistir y hasta negociar entre sí, todavía más bajo la excusa del Covid-19.
No por azar se habla e insiste repetidamente en la idea de la Justicia Transicional, que purifica y justifica a los criminales de lesa humanidad. La proscripción de las leyes de punto final que ayer condenaban al militarismo latinoamericano es inútil antigualla. Colombia es el ejemplo ominoso y muestra hoy las letales consecuencias de esa desviación ética. Venezuela se encamina hacia el mismo sendero. En ello se empeña una comunidad internacional adocenada, mera oficina de forenses, incapaz de frenar los genocidios y ni tan siquiera una pandemia. Soslaya las quejas contra el terrorismo y el narcotráfico, eso sí, alegando exclusiones sociales, injusticias que han de ser solventadas pero políticamente.
Fuente: Diario las Américas