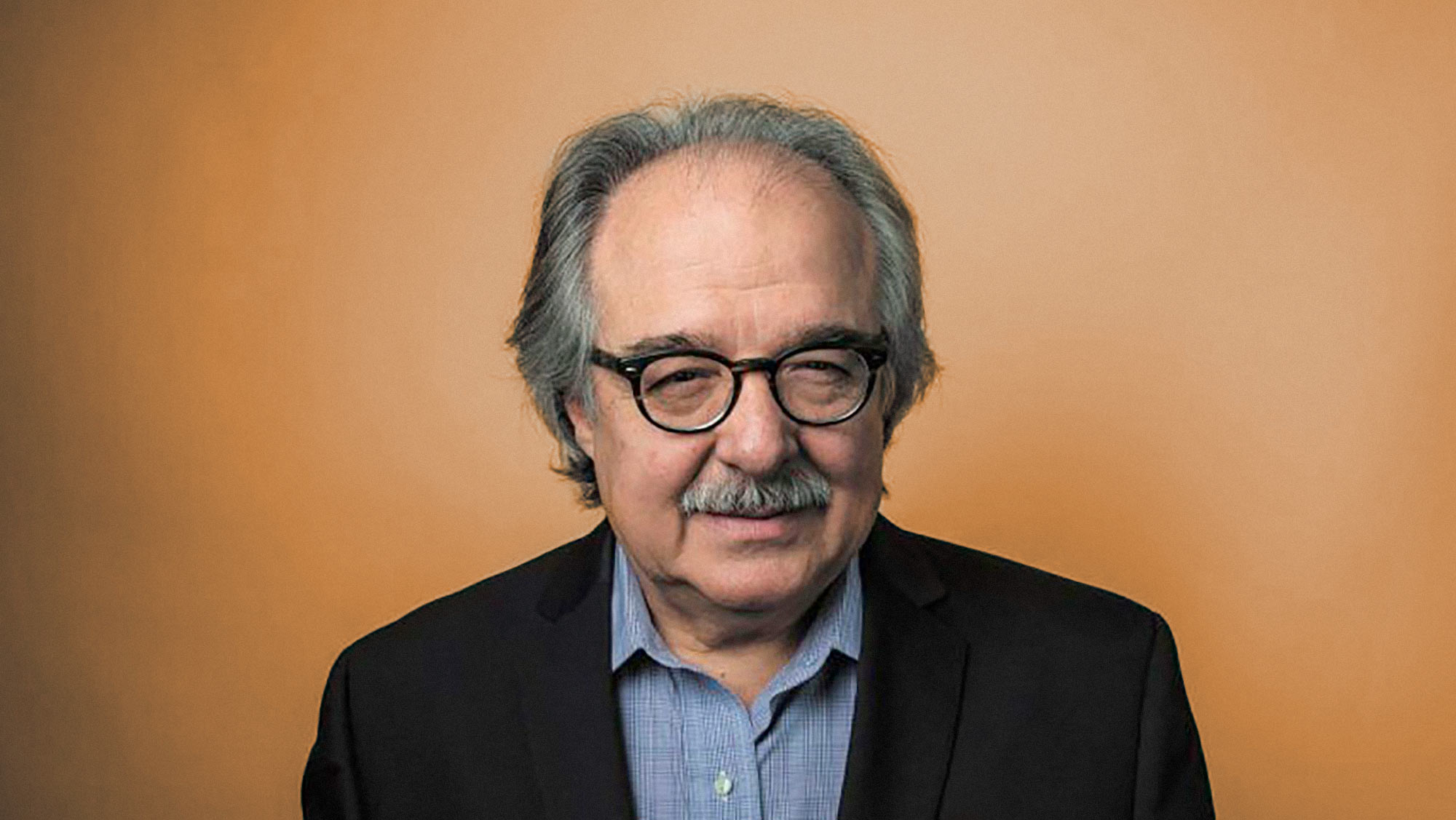A propósito de los diálogos que impulsan y estimulan distintos actores de Occidente para atajar a países con estructuras de violencia, y alcanzar si no la paz una tregua que a todos les permita seguir adelante, sin aniquilarse recíprocamente, las razones prácticas huelgan. Son las mejor evaluadas.
La Ética, el sentido profundo de la relación entre el Yo y el Otro que trasciende y considera al Tercero como expresión de lo justo, poco cuenta en la hora. En esto pienso al leer el enjundioso libro que intitula esta columna, escrito por Halyve Hernández Ascencio.
Me viene al dedo la experiencia de Colombia. Su élite en el poder decidió entenderse y fijar un modus vivendi con el Estado profundo, con el narcotráfico. Hoy se sienta este en el Congreso colombiano. Se benefició de una justicia transicional que dejara atrás, ¿por razones prácticas?, el dogma de la proscripción de las Leyes de Punto Final, que aseguró la condena de los genocidas y criminales de lesa humanidad en el Cono Sur latinoamericano.
La nación colombiana, al término, ni logró una tregua, menos avanzó hacia el camino de la paz. Es un hervidero de violencia social inducida.
Relaciono lo anterior con otro asunto que, en apariencia, es distinto. Ofrece, sin embargo, claves para entender lo expuesto. Veo lo declarado por el Grupo de Puebla, en cuanto a que existe un “derecho social al Estado”. Es una extraña proposición. Llega en un instante en que el mismo Estado-Nación que heredáramos a partir de la modernidad pierde sus basamentos, por obra de la Tercera y la Cuarta Revoluciones industriales.
La territorialidad del poder comienza a ser pieza de museo, tanto como la disolución o liquidez de la nación, odre de la cultura patria, ha lugar ante el deslave de identidades arbitrarias y al detal que a todos anega.
El asunto es que, más allá de lo señalado, en lo adelante, el Hombre, como varón o mujer, pasa a ser un usuario o un número, mejor una cosa objeto de tráfico por el cosmos digital y bajo la gobernanza de sus grandes plataformas; asimismo se le convence de que es parte física de la Naturaleza y en ella ha de metabolizarse, bajo sus leyes evolutivas exactas. Hasta el pasado reciente, igualmente, se le vio al Hombre como mero engranaje del Estado-Nación o Leviatán.
La experiencia de la historia demuestra que la idea de este monstruo artificial, imaginado como “maquinaria aceitada generadora de felicidad, libertades y derechos para todos” por el propio Thomas Hobbes, al cabo se nos volvió totalizante y totalitario. La identidad exclusiva del Hombre dentro del mismo, atenazado por la idea de la igualdad entre todos quienes son sus compatriotas, le hizo perder a este lo que de nuevo se le confisca: Su realidad de Ser, su diferencia del Otro y especificidad, por poseer un Yo y un proyecto de vida bajo su forja que le es exclusivo, que alcanza a ser distinto y específico, incluso frente al proyecto de vida de sus propios hermanos con quienes comparte un mapa genético.
No pocos de quienes conducen a nuestros Estados posmodernos declinantes, por víctimas de las revoluciones digital y de la inteligencia artificial, se empeñan además en fortalecerlos como cárceles, siempre bajo la justificación de un mal que amenaza al Estado. Ahora lo es el COVID-19, antes el vecino con quien no se comparten narrativas y cosmovisiones ideológicas.
Al identificársele con el Estado, a la manera de un numen insustituible, se empuja al individuo como persona a defenderlo con su propia vida. Su vida le pertenece al Estado y el jefe de este los encarna. Piensa por ambos. Entretanto, el Grupo de Puebla quiere que se vea al Estado como “derecho social”, para que el individuo, desde su imaginación, lo humanice dentro de sí, obvie el artificio deshumanizante que es y se diluya en su seno.
Las conclusiones no se hacen esperar.
La política, sobre todo en democracia, como forma de vida y estado del espíritu, que implica la relación del Yo con el Otro que es diferente a mí, pero ninguno superior o inferior al otro, cuando se la entiende dentro del Estado como factor que contiene a los lobos, se reduce a una vulgar cuestión de poder; de poder entre actores totalizantes –el propio Estado: el legítimo vs. el profundo, el usurpador vs. el constitucional, el Estado criminal vs. los otros Estado– que lo negocian, pero siempre a costa primero del Yo y del Otro como personas y del Tercero o terceros que representan y expresan a la idea ordenadora de la Justicia: suum cuique tribuere, decía Ulpiano, es decir, dar a cada uno su derecho.
Vale como corolario, en este punto de quiebre civilizatorio y en el que la cuestión de la maldad de Estado se hace presente otra vez –como el siglo XX o en el Medioevo, cuando a nombre del Estado se queman a herejes: los que visten de policía en las calles de la actual Colombia y son odiados por el “terrorismo deslocalizado”, y cuando vuelven a ocurrir genocidios y descartes bajo las satrapías del siglo corriente –cabe no olvidar lo esencial y sus esenciales. Debe mirarse al bosque sin tropezar con los árboles.
Más allá del imperio de las ideas y la misma razón, únicamente se logrará desencantar al mundo dislocado en marcha y desengañarlo mirando directamente el “rostro” del Otro. Observarlo de frente, hasta para que cesen los miedos. Ello vale al hablar, el Yo con el Otro, siempre y cuando, al menos uno de ambos, el Yo o el Otro, no sacrifiquen a los Otros, menos a las minorías, para salvar sus intereses o sobrevivir. Eso pasó bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. He allí las consecuencias ominosas.
Fuente: El Nacional