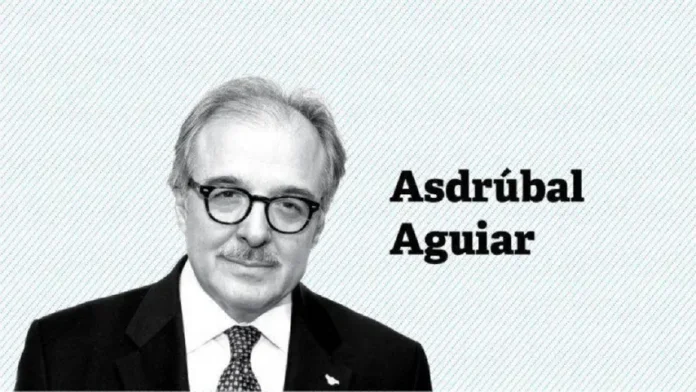ASDRÚBAL AGUIAR,
Los venezolanos venimos del futuro. Ver y observar lo que, más allá de las incidencias, se cuece en el fondo y mueve las placas tectónicas de un revisionismo marxista de factura gramsciana orientado a destruir de raíz las democracias en el Continente, nos angustia, por lo dicho. Venimos del futuro y ayer, ingenuos, afirmábamos que Venezuela no era Cuba. Ya frisamos casi tres décadas, bajo la tutela de La Habana y la guerrilla colombiana, que son destructivas – no dicen que pasará luego de la destrucción, observaba Joseph Ratzinger mirando a los comunistas rusos y sus falacias– si bien estas responden hoy a otra metodología o estrategia más ajustada al consejo del intelectual italiano que se separa del jacobinismo marxista.
En cuanto a la fórmula, Antonio Gramsci propone la ambigüedad discursiva, a saber, no atacar a la democracia sino exacerbarla hasta reventarla en su naturaleza y desde adentro – radicalización de la democracia, profundización democrática, reforma democrática radical, son los ejemplos – a fin de vaciarla de estricto contenido; “un camuflaje semántico”, lo recuerda J.P. Arosena, para, sobre el mismo, pavimentar el gobierno autoritario.
Cuál fue la estrategia venezolana, que veo repetirse al calco en Colombia: a) Control de los jueces, para que le hagan decir a la ley lo que no dice y sentencien a favor del progresismo revolucionario siglo XXI, en émulo del añejo fascismo mussoliniano; b) parcelar a las fuerzas militares y policiales, trastornando a su pirámide institucional, homologando a los subalternos con los superiores, asignándoles tareas distintas a las propias para corromperles con la gestión de la economía y los servicios, al cabo, sin disciplina ni subordinación institucional posible, castrar cualquier reacción suya que haga peligrar a la dictadura; en fin, c) avanzar hacia una hegemonía comunicacional, que permita instalar narrativas deconstructivas de lo político, de lo social y de lo cultural. Y es esto, al término, lo más importante.
El poder real en el siglo XXI es el de la información y su colocación instantánea. De allí que, en Venezuela, Hugo Chávez, nunca se ocupó, realmente, de perseguir a partidos y políticos tradicionales. Sabía, al igual que la opinión – a la que condiciona haciéndole ver que éstos son los responsables del presente de frustraciones – que unos y otros – la casta, la denominan Milei y Bukele – son un “parque jurásico”. Vetustos, les califica Jorge Rodríguez desde Caracas.
Los medios, las redes, la opinión, aquí sí, son las joyas de la corona en la sociedad global de la gobernanza digital. De allí que, la táctica diseñada para doblegar a editores y periodistas, con ello a la prensa, la radio y la televisión tradicionales, haya sido, en primer lugar, descalificar a los periodistas, como asalariados de explotadores; crear leyes de censura de contenidos – con fines “democratizadores” – y para que el Estado cope, progresivamente, el espectro radioeléctrico; judicializar a los editores, golpeándolos por los costados con el aparato fiscal y confiscando las fuentes económicas de que dispongan – control del papel e insumos, juicios por lavados de dinero, compras por “terceros” controlados del medio que incomoda; siembra de robots para la vigilancia y el choque de mensajes dentro de las redes; al término, juicios por calumnia contra el Estado, sus instituciones y funcionarios, con sanciones patrimoniales confiscatorias y el anuncio – lo hizo Diosdado Cabello en Venezuela – de que tales dineros serán destinados a fines sociales y benéficos.
Venezuela no tiene libertad de expresión real y efectiva, que es la columna vertebral de la experiencia de la democracia; y si alguien dice u opina o ejerce su derecho a réplica, su capacidad comunicacional es ahora proporcionalmente inversa a la hegemonía establecida por el Estado despótico. No queda en pie prensa independiente alguna y los portales, no encuentran quienes se atrevan a financiarlos u ofrecerles publicidad, o se han vuelto, con audiencias parceladas, instrumentos para el diálogo político entre sordos o el ejercicio del narcisismo digital, o se autocensuran.
Que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se querelle contra el expresidente colombiano, Andrés Pastrana, por una cuestión – los vínculos con el narcotráfico y sus financiamientos – que quienes la destapan son sus colaboradores más cercanos, Laura Sarabia, su jefe de gabinete, y el embajador en Caracas, Armando Benedetti, arrastrando al mismo hijo de Petro, no es lo relevante. Algunos lo verán como un asunto de Pastrana, por asomado y por disparar desde la cintura, para sostener su lucha opositora. Pero obvian lo que es de gravedad suma y puede llevar a Colombia al calco del infierno venezolano. Nadie se salva.
La enseñanza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – que beneficio al inhabilitado gobernante neogranadino y quien permanece en silencio tras la inhabilitación de María Corina Machado por su par venezolano – cabe la lean con cuidado políticos y periodistas, antes de que sea tarde: La libertad de expresión “no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. […]”.
“Sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se crea el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad”, precisa la misma Corte en los Casos Canese y de Herrera Ulloa, en 2004.
No deberían olvidar ni Petro ni la prensa colombiana ni sus políticos, en suma, que cuando todo ciudadano señala, acusa, denuncia, tal como lo dice la jurisprudencia de la misma Corte en el Caso Mariripán contra Colombia, de 2005, “la búsqueda efectiva de la verdad le corresponde al Estado”. Su jefatura, por cierto, la ejerce el presidente querellante.