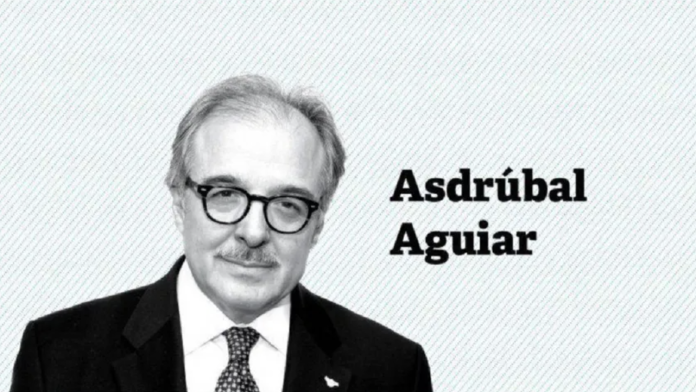ASDRÚBAL AGUIAR,
Los miembros del Consejo Superior de la Democracia Cristiana para Venezuela han tenido el coraje de incorporar en su agenda el debate sobre la significación del Humanismo Cristiano para América Latina.
En el panel que integré junto a los expresidentes Andrés Pastrana y Miguel Ángel Rodríguez, de Colombia y de Costa Rica, la diputada mexicana Mariana Gómez del Campo, presidenta de la ODCA, y Henrique Salas Römer, presentamos una óptica intelectual desafiante en la hora, pues avanza a contracorriente del movimiento globalista imperante e intolerante del relativismo progresista. Este sigue promoviendo la deconstrucción de nuestros sólidos culturales y políticos, que se entrecruzan con las raíces judeocristianas que nos definen dentro de la civilización que nos amalgama, le sirve de contexto y se empeña en declinar.
Papa Francisco – debo entender su afirmación como un gesto proclive al diálogo interreligioso y cultural promovido desde el Vaticano y al que lo obligan las olas migratorias de nuestro tiempo – dijo, al terminarse el año 2019, que “no estamos más en la cristiandad. Hoy no somos los únicos que producen cultura, ni los primeros, ni los más escuchados”, precisa. Pero debo observar, sin querer contradecirle, que llegado el año 2000 y al celebrarse en Uzbeskistán el Congreso Internacional de la UNESCO sobre el Diálogo entre Religiones y la Cultura de Paz, el supuesto de este jamás fue plantear la renuncia a las “verdades” culturales o religiosas. Todo lo contrario.
Dado lo que observaba entonces, con pertinencia, Samuel P. Huntignton, autor de El choque de civilizaciones (1997), también emerge el Diálogo de Civilizaciones en 2001. “Las sociedades que comparten afinidades culturales cooperan entre sí” – se nuclean como las asiáticas y las musulmanas – y “las civilizaciones no occidentales reafirman por lo general el valor de sus propias culturas”, sostenía el profesor de Harvard.
No obstante, algunos progresistas occidentales – unos causahabientes del socialismo real, otros de la experiencia cubana – entienden al diálogo como la neutralización de las raíces, para insistir en que “la Iglesia Católica ya no es la única referencia”, ni siquiera la cristiana. Omiten lo que el mismo Huntington recordaba: “en el mundo de la posguerra fría, las banderas son importantes, y también otros símbolos de identidad cultural, entre ellos las cruces, las medias lunas”.
Otros buscan confundir la idea de tal diálogo con pretensiones sincréticas o de relativización de la experiencia humana, como para que las religiones sean reinterpretadas, desbrozándolas de tradiciones y paternalismos inaceptables. Confunden a la religión o las culturas con costumbres o experiencias históricas, y niegan la trascendencia. Aseguran que aquellas menguan los derechos a la participación política, al pluralismo, a la diferencia.
Antes de que perdiese su impulso frente a las fuerzas disolventes que se ceban sobre Occidente, el propósito del diálogo interreligioso fue “favorecer la dinámica de la interacción de las tradiciones espirituales con sus culturas específicas, en modo de que pudiese descubrirse “un patrimonio común y de valores compartidos”. Es lo que, trágicamente, descartamos en las Américas, incluso obviando que las tres religiones monoteístas – casualmente las convergentes dentro de nuestros espacios – “remontan [sus orígenes] a dos antepasados comunes y además sus valores éticos se fundan en los Diez Mandamientos”, que son leyes universales de la decencia humana.
La cuestión de fondo y a tener en cuenta es que mientras Oriente nos desafía con sus civilizaciones, afirmándolas con orgullo y en sus tradiciones milenarias – lo hicieron recientemente Vladimir Putin y Xi-Jinping – nosotros, transidos por un complejo adánico, nos avergonzamos del ser que somos. Ocultamos nuestras raíces, negamos el mestizaje cósmico que celebrara Vasconcelos y es denominador común, derrumbamos la estatuaria colombina, retiramos nuestras cruces de las escuelas y oficinas, quemamos nuestras iglesias.
Razón le abonaba al Cardenal Ratzinger, en 2005, cuando en vísperas de su elección a la Cátedra de Pedro recordaba que “los musulmanes, que con frecuencia son llamados en causa, no se sienten amenazados por nuestros fundamentos morales cristianos, sino por el cinismo de una cultura secularizada [la nuestra] que niega sus propios fundamentos”.
La tendencia hacia la pulverización de lo social y lo cultural la explota con éxito el Foro de São Paulo, como entente utilitaria y amoral – instrumentalmente coludida con el morbo del narcotráfico y el lavado de dineros de la corrupción. Tras tres décadas de escandaloso recorrido, ahora se tamiza dentro del Grupo de Puebla, luego del Covid-19. Han reformulado su narrativa. Y lo paradójico es que ahora arrastran hacia su deslave a partes del centrismo y también de las derechas, y a no pocas élites del mundo empresarial, financiero y comunicacional en Occidente. Todos a uno sirven a la agenda de la deconstrucción y la normalizan, desde la ONU-2030 pasando por Davos, y llegando hasta Pekín. Es el camino abonado para las formas de totalitarismo y control posmodernos, para la práctica desembozada del «capitalismo de vigilancia» y salvaje.
Sus ítems desmembradores de lo social y las raíces culturales, como la gobernanza digital, las discriminaciones positivas de raza y de género con sus identidades de exclusión, el culto panteísta de la Pacha Mama, la banalización de la vida humana en su comienzo y al final, la ruptura de la memoria intergeneracional, son los contenidos de un proyecto “cosificador” que prescinde de la persona, de la democracia y del Estado de Derecho. Y a la vez que prostituir el sentido ético político de la libertad, “inflaciona” los derechos fundamentales hasta desfigurarlos. Los transforma en productos al detal y al arbitrio, extraños al principio de la dignidad inviolable de la persona humana.
Sólo entendiéndose este «quiebre epocal» que nos acompaña a todos y sujetando a la razón pura y práctica el movimiento de fractura en las capas tectónicas de nuestras culturas, que sigue avanzando, será posible, junto a la reivindicación de los universales judeocristianos que nos han integrado secularmente, la reconstitución de nuestras bases antropológicas. Ello, si aspiramos a sobrevivir como culturas, humanamente.