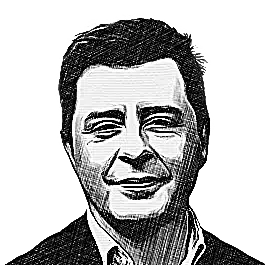DAVID CERDÁ,
¿Cómo estar en contra de la tolerancia? Su bondad es axiomática: «Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias». Negarse a eso sería, qué sé yo, querer manchar de alquitrán el arcoíris o contaminar por gusto un depósito comunal de agua: renunciar a un básico de humanidad para la convivencia.
Pero es que ahora hay poco de eso, y mucho de algo que por encontrarle un nombre podemos llamar «tolerancia de mierda». Consiste en que nadie se meta en nada, junto al universal derecho a sentirse ofendido y exigir silencio a quien nos interpela. Esta tolerancia de mierda te la exige el indocumentado que en X/Twitter insulta a diestro y siniestro tras el burladero del anonimato; te la exige quien no tiene argumentos, sino ideología, para que le dejes seguir pontificando; y te la exige todo aquel que tiene miedo de ser confrontado. Es una especie de derecho demente no ya a que cada cual tenga sus propias ideas —faltaría más—, sino a que estas sean irrebatibles.
Si googleas «tolerancia» lo que obtienes sobre todo es resultados sobre «tolerancia cero»; no me dirán que no tiene su gracia. Es enormemente significativo, pues en eso estamos: más intolerantes que nunca y mentando la tolerancia cada tres por cuatro. Pasa un poco lo que con la empatía, que tenemos todo el día en la boca y no recuerdo que haya habido tiempo reciente menos empático, o mejor, menos compasivo. Empleamos «tolerancia» y «empatía» como arietes con los que empotrar al adversario: no como ofertas de diálogo —¿rebajarnos a argumentar con quien no piensa como nosotros? ¡Ni hablar!—, sino como armas.
Entendida como el intento de contentar más o menos a todos los participantes, la tolerancia da resultados mediocres, porque no es más que un pacto de mutua indiferencia. Al sacarse de su contexto, esta modalidad ruinosa nos hace estúpidos, del mismo modo que la estupidez nos vuelve intolerantes. Porque además es descaradamente asimétrica, esta tolerancia de mierda. Como la libertad de expresión, sólo se postula de veras respeto a los de uno, y se le niega cuidadosamente al de enfrente. Esos grititos histéricos de algunos artistas cuando cancelan una obra «progresista», mientras aplauden con las orejas el enésimo escrache a cualquier manifestación conservadora, esto es, facha.
No hay tolerancia que valga en asumir que todo es cierto, que existe la verdad subjetiva; eso es relativismo inane. La tolerancia real consiste en defender —con la palabra y la acción— que toda persuasión se resuelve en argumentos y no en el empleo de la fuerza. Sólo la violencia en respuesta a la palabra —los escraches de mierda— es intolerancia, y como decía Gonzalo Puente Ojea «el hombre que piensa con rigor, y que no se deja aprisionar por una interpretación falaz de la tolerancia como virtud, no debe confundir el respeto a las personas con el respeto a las ideas».
Si quiere saber hasta dónde nos ha llevado esta mal llamada tolerancia, que campa a sus anchas por las redes sociales, mire a su alrededor: a la producción en masa de seres aislados, autocontenidos y sumisos, esto es, súbditos y consumidores en serie. Cuando uno se niega a ser contrariado, no sólo debe esperar más ignorancia, sino también más sumisión vestida de libertad. Tener ideas desastrosas que jamás son discutidas no te lleva a la libertad, sino a ser esclavo de tus errores. Creerse que uno tiene razón mediante el chusco procedimiento de no exponerse jamás al juicio ajeno lo hace a uno emperador de la nada. No es que sepas mucho, amigo: es que estás solo.
Son los individuos, y no los argumentos, los que merecen respeto; muchos crímenes se han perpetrado por hacer lo contrario. La tolerancia es un manto protector que no cubre las ideas de los demás, sino su dignidad individual, que no debe violentarse. Cuanto más fuerte aticemos a las ideas odiosas menos odio salpicará a las personas. Lo que ahora tenemos —este charquito hipócrita en el que nos ahogamos— es justo lo contrario: muchas ideas tontas «a salvo» y mucha bilis vertiéndose en el encerado.
«Mira que a veces el demonio nos engaña con la verdad», le dice Banquo a Macbeth, «y nos trae la perdición envuelta en dones que parecen inocentes». Pues así ha entrado esta tolerancia de mierda en nuestra sociedad, como Paco Gento entraba en su día con el cuero pegado al pie: hasta la cocina. Nos hemos tragado enterita la bola de que ser tolerante consistía en no meterse en nada, abandonando todos los foros de discusión, todas las plazas y al cabo todas las comunidades. A cambio, innumerables indeseables ocultos tras convenientes pasamontañas (nicks, los llaman) trolean en las redes, llaman a todo quisque rojeras, rojipardo, facha. Y claro: los políticos, que de imaginación no van sobrados, pero conocer conocen bien a sus clientes, andan subidos en el mismo andamio, y ahora tenemos, qué sé yo, un «me gusta la fruta» o a un kinistro Puente. Y al conjunto lo llamamos «democracia».
De todo se sale; también de la pseudotolerancia. Como casi siempre, es cuestión de arrestos. Hay que querer mancharse las manos con el prójimo, y eso sólo está al alcance de las personas valientes. También es verdad que para meterte en eso te tiene que gustar la gente; un poquito, siquiera. Esta asepsia infame que nos lleva a no querer discutir con nadie, esta apología idiota de la equi-valencia de todos los juicios, no es más que otro disfraz de la misantropía. Está creciendo el desagrado ante los otros seres humanos, al tiempo que, en perfecta coherencia, aumenta el número de mascotas. «Cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro», dicen que dijo Diógenes. Ese lamento se escucha actualizado con creciente frecuencia y renovado orgullo. Pero hay un precio que pagar ante esa actitud cochambrosa; no hay gloria sino en los demás seres humanos, y negarnos a que nos refuten en plantar un muro entre nosotros y la vida buena.