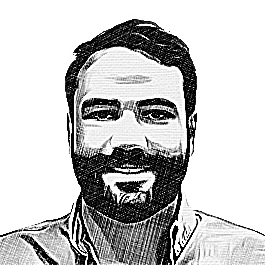Antonio O’Mullony | Washington,
Donald Trump ha repetido «Too big to rig» («demasiado grande para manipularlo») machaconamente en cada mitin, en cada acto. Se leía en pantallas a las puertas de los pabellones y cientos de sus seguidores portaban pancartas con el lema. El candidato sabía que su camino de vuelta a la Casa Blanca requería un resultado descomunal, enorme. Un apoyo demasiado grande, sobre todo en las áreas rurales de los estados en contienda.
El presidente que vuelve a ser electo tenía que arrasar a su rival, la hoy expolítica Kamala Harris. Debía barrerla del oeste de Pensilvania, el sureste de Georgia y el norte de Míchigan y Wisconsin para compensar el 80% o 70% en su contra de Filadelfia, Atlanta, Detroit y Milwaukee, las ciudades más pobladas de cada uno de esos territorios.
De algunas de ellas nos dijeron que «como siempre» sería necesario permanecer contando votos hasta una semana después del martes para conocer al ganador y en esta ocasión, en cambio, a las pocas horas del cierre de los colegios ya había acabado el recuento.
El fantasma de 2020 sobrevoló la caravana de Trump los días previos y se instaló en ella durante la jornada electoral. Cuando caía la tarde, el candidato denunció irregularidades en Pensilvania y Míchigan, y exigió un despliegue policial inmediato para detenerlas. Antes, el lunes, medios de comunicación de todo el mundo ponían la venda antes de la herida y advertían de que Trump emitiría antes o después «falsas acusaciones de fraude electoral». «Denuncias infundadas», replicaban entregados, corruptos.
Las casas demoscópicas, cuyas previsiones ampliaban la ventaja de Trump en el voto popular y en los estados clave día tras día, comenzaron a virar a favor de Harris. De las siete grandes, sólo una mantenía el pronóstico de que el 45 sería también el 47. De repente, la Filadelfia de 2024 parecía la de 2020, pero con más fentanilo. «Ya estamos otra vez», pensé.
Durante la noche electoral las caras de los presentadores de la CNN se alargaban según avanzaba el escrutinio. En cambio, cuando mostraban los datos en un mapa rojo, rojísimo, repetían como letanías que todavía era pronto, que la noche era joven y que recordásemos lo de hace cuatro años. Aquel 3 de noviembre Biden remontó seis estados en las postrimerías de un recuento que después duraría días, y Trump denunció desde la Casa Blanca que le estaban robando la Presidencia ante el desprecio de casi todos, también de su entonces vicepresidente.
Este 2024 se ha parecido más a 2016 que a 2020. Las elecciones no se han alargado una semana, votar de manera presencial no ha sido una odisea ni los recuentos un vodevil. Kamala no ha entusiasmado a casi nadie y, por eso, las maniobras demócratas han resultado insuficientes para que sus números se parezcan a los de Biden más que a los de Hillary u Obama.
El apoyo republicano ha sido too big to rig. Ahora, el Senado, la Cámara y la Corte están del lado de Trump, y entre sus amigos ya no hay RINOs (republicanos sólo de nombre), sino Vance, Musk, Carlson, Kennedy o Gabbard.
Este 2024, los Estados Unidos —y el mundo— están más preparados para una presidencia revolucionaria que en 2020, después de cuatro años en los que el desprecio de los burócratas políticos, empresariales y periodísticos haya abierto por las malas los ojos de mucha gente corriente.