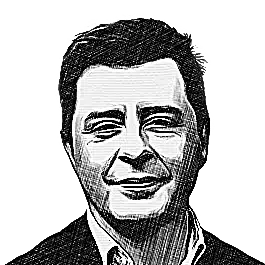David Cedrá,
Se acaba el año y llega lo acostumbrado en estas fechas: una nueva ocasión para las polarizaciones. Como siempre hay alguien que necesita casito, pues ahí estarán de nuevo los del «feliz solsticio de invierno» e incluso los del #NadaQueCelebrar, que son los amargados de siempre, solo que en plan «nuevos guardianes de la justicia» de sofá y hashtag. «Abajo la tradición», cantarán quienes ya ni utopías traen, solo armagedones, y luego se extrañarán de que cada vez revivan más las tradiciones, igual que los republicanos à la Podemos se extrañan de que cada vez haya más monárquicos.
La única posibilidad razonable para el ciudadano del siglo XXI es ser conservador y progresista, porque ya estamos mayores para hacer el adolescente
Hemos entendido muy mal, últimamente, de qué va esto de las tradiciones. Y es raro, porque ya hay que ser incauto para creer en 2022 que atizar a lo que ni conozco ni entiendo me convierte en un rebelde con causa —la melena al viento, la chupa de cuero, la Harley—. ¿No será que, como el gobierno cuando legisla lo legislado para colgarse medallas sin honor y sin riesgo, conviene rebelarse de nuevo contra lo rebelado? Seamos honestos: la única posibilidad razonable para el ciudadano del siglo XXI es ser conservador y progresista, porque ya estamos mayores para hacer el adolescente. Por descontado, habrá que ser ambas cosas en sentido contrario a como la posmodernidad las concibe: ni de modo polvoriento y atrincherado, en lo primero, ni de modo demente y deletéreo, en lo segundo.
Nos toca a todos y cada uno analizar en qué medida nos hemos arrojado a uno u otro extremo. No obstante, a día de hoy por cada tradicionalista a ultranza que queda —«fachas» los llaman quienes no reconocerían a un fascista ni a un palmo de sus narices— hay como siete u ocho adoradores del progreso. En una conferencia pronunciada en Ámsterdam hace casi dos decenios, George Steiner afirmaba que culturalmente Europa había vuelto a la Edad Media, y que, como en los monasterios de aquella Europa, debemos conservar nuestro legado cultural y ser capaces de transmitirlo por las vías de que disponemos. El mundo necesita innovadores, sí; pero también mantenedores, y son estos últimos los que más escasean.
El caso más llamativo es el de la antigua Grecia. Marx decía —con la arrogancia habitual de los progresólatras— que Grecia era una regresión a la infancia. Por haberle hecho caso estamos ahora como estamos, pagando lo que no tenemos a gurúes y coaches mientras Epicteto, Aristóteles y Platón se pudren en los anaqueles. La educación contemporánea está volando los puentes que daban acceso a ese tesoro, expoliando a las generaciones venideras; pero «por su bien», naturalmente. Fíjese cómo nos lo hemos montado que nuestro ciudadano medio llega hoy a la edad adulta hasta las trancas de capítulos de Pokémon, La isla de las tentaciones y Big Bang Theory y sin haber tocado una Odisea o una Ilíada ni con un palo. Por supuesto, Marx se equivocaba; Grecia no es una regresión a la infancia, sino un camino de vuelta a casa. Pero él ya está bajo tierra, y nosotros seguimos por aquí, a lo nuestro.
Las cosas importantes no están en las serie japonesas ni norteamericanas, menos en los realities. Algunas tendrán, no lo dudo, sus pepitas de oro; pero para encontrar una sola hay que arrastrase por un lodazal durante horas. Entretanto, las minas de la tradición permanecen vacías, y por cada biblioteca que languidece bulle un gimnasio. Para saber lo que nos hemos perdido, nada mejor que leer a Chesterton en su Autobiografía: «El objetivo de la vida artística y espiritual era excavar hasta encontrar aquel enterrado amanecer de asombro; de esa forma, un hombre sentado en una silla podía de repente ser consciente de que estaba vivo y ser feliz». Eso, amiga, amigo mío, es la libertad: no tener que estar consumiendo para ser dichoso.
No reconocer el impacto en la humanidad de Jesucristo no convierte a nadie en un arrojado ateo, sino en un cateto
Debemos aspirar a un viejo saber en el sentido en que se habla de un «viejo amigo». Al final de ese camino esperan el sentido y el carácter. Ese era, a juicio de Steiner, el cometido de la tradición, «invitar a otros a entrar en el sentido». Y, más allá del sentido, ¿qué hay, sino mera supervivencia, productividad y ascenso, jubilación y muerte? Explicaba el compositor Gustav Mahler que la tradición no era la adoración de las cenizas, sino la transmisión del fuego. Esto es lo que han de entender lo progesólatras: que lo que importa es lo bueno, y que hay que encontrarlo en todas partes, para después transmitirlo, pues esa es la tarea honorable.
Hace unos años Meta, cuando era Facebook, sacó un anuncio en el que una joven estaba sentada con su abuela durante la cena. La abuela no paraba de hablar de algo supuestamente aburrido; la joven miraba su teléfono, en cuya pantalla aparecían vídeos musicales y de una pelea de bolas de nieve. El mensaje de la compañía de Zuckerberg apenas ofrece dudas: no tienes por qué estar en la habitación con tu familia; tu teléfono es una escotilla por la que puedes escapar, y está siempre al alcance de tu mano. Seguro que todo esto es muy moderno, y nada más tradicional que una abuela; pero la cuestión es que robarle tiempo a nuestra abuela para que un millonario con la sensibilidad y la moral de una cebolla se enriquezca mientras nosotros miramos pamplinas no es un gesto de rebeldía, sino de inepcia.
Va siendo ahora de sacudirnos los complejos en los que nos ha sumergido la progesolatría; va siendo hora de levantar la cabeza e hinchar el pecho. Hay que mirar atrás con mucho menos que ira, y con más que respeto: con las mejillas encendidas por el fuego. El pasado es, por supuesto, el recuento de nuestros errores, pero también de nuestros aciertos. Es, por encima de todo, la memoria de incontables mujeres y hombres que sufrieron y murieron para que nosotros pudiéramos tener todo esto que ahora tenemos.
Llegaron, además, las fechas de reverenciar a la persona más importante en términos morales que ha existido en el mundo, sean cuales sean nuestras particulares creencias. No reconocer el impacto en la humanidad de Jesucristo no convierte a nadie en un arrojado ateo, sino en un cateto, es decir, en un ignorante orgulloso de serlo. Honrar su nacimiento es mucho más que religiosidad, es gratitud básica. Es el momento de celebrar lo que fuimos y lo que sucedió en Belén hace dos mil y pico años. Quien quiera investigar esa realidad histórica, afearle a la Iglesia sus crímenes o reírse de la credulidad ajena (mientras se le ponen altarcitos a Steve Jobs u otras mamarrachadas), que haga el favor de dejarlo para febrero. Y el 24, el 31 y el 6, todos con la abuela, antes de que llegue otra pandemia y se la lleve, y todos a mirarnos a las caritas, y el móvil, si es menester, que vaya a la pecera, o se lo enviamos a Zuckerberg por correo.
Feliz Navidad.