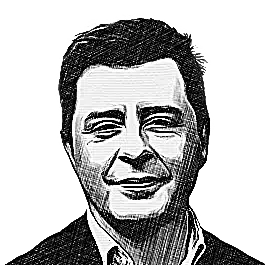DAVID CERDÁ,
De entre las cosas que suelto al debatir y más suele sorprender —y a veces encorajinar— es que estoy exento de ideología. Los filósofos no podemos permitirnos consumir de eso, suelo añadir, con ánimo polémico, sí, pero también convencido de que puedo explicar a qué me refiero, y muy consciente de que la ideología es uno de los grandes males de la convivencia y una de las principales responsables de la ruina del pensar y el sentir. Desbrozaré, a continuación, ese argumento, refiriéndome en todo momento a la ideología no en términos sociológicos, sino como atributo individual.
Empiezo recordando que hay dos acepciones de ideología. La primera, que recoge el DRAE es «el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona». La segunda nos remite a una doctrina, pack de ideas, conjunto coherente de conclusiones, teorías concretas sobre el mundo y las personas que se adoptan en bloque, acríticamente. Al emitir juicios no usamos «ideología» en su primera acepción; carece de sentido, pues describe algo que por definición puede decirse de todos. De hecho, el juicio «todo el mundo tiene ideología en el sentido de que tiene un conjunto de ideas» no es verdadero, sino autoevidente. En cambio, en el momento en que alguien se declara o afirma que algún otro es «neoliberal», «socialdemócrata», «de izquierdas», «de derechas», etcétera hablamos, como no puede ser de otra manera, de la segunda acepción.
Tal vez sea más fácil subrayarlo así: hay personas que tienen ideología y personas que en cambio prefieren tener ideas; personas ideologizadas y no ideologizadas. Desde fuera a casi todos se nos puede atribuir una u otra inclinación, pero eso es sólo un intento burdo de clasificación o un juicio a sabiendas aproximado. A no ser, por supuesto, que uno mismo alardee —como es frecuente— de una u otra filiación, que ligue su reflexión sobre qué es bueno para la convivencia (eso es la política, que no se nos olvide) a un color o unas siglas. Dicho de otro modo: se ideologiza quien transforma sus ideas en creencias. Como explicaba Ortega, las ideas las tenemos, mientras que en las creencias estamos, y ahí está el problema en lo que atañe a la política. Las creencias, para las personas críticas, son un asunto que ha de quedar reservado a la trascendencia.
Nada tiene lo anterior que ver con el hecho de votar ni incluso con el de ser afiliado de un partido. Votar es un derecho y hasta cierto punto un deber, pero se puede votar ideologizado (como quien es de la Esperanza Macarena o del Betis) o desde el convencimiento, siempre provisional y abierto a ser alterado, de que la opción política elegida es la más próxima a las ideas de uno. Y se puede militar en un partido, y hasta hacer política, desde ese mismo compromiso provisional y abierto, o se puede hacer por encima de todo principio personal y demostrar infinitas tragaderas con lo que el líder de turno dictamine, como vimos hace unos meses en el infame congreso socialista en el que se santificó la hasta entonces denostada amnistía para los procesistas (presuntos terroristas incluidos).
Lo que me suele ocurrir en los debates en los que reniego de la ideología —sobre todo en redes sociales— es que frente a mí se amontonan quienes, histéricos, gritan que en eso estamos todos. Falso, porque se refieren a la segunda acepción, aunque al ser interpelados se escondan en la primera. «Cree el ladrón que todos son de su condición», suelo decirles, porque esto es lo que ocurre: quiere el mediocre que compra un pack en lugar de pensar con gallardía que todos seamos mediocres, para contarse el cuento de que no hay escapatoria a los credos políticos. De la ideología, si es que hay ganas y agallas, también se sale.
Son muchos quienes no tienen ideología en ese (único) sentido (razonable). Los filósofos, como dije, no podemos adscribirnos a doctrina alguna: nuestro deber es pensar. No «somos» nada ni de nadie, y acaso la cualidad principal que se nos exige sea la de cambiar de juicio y rendirnos al argumento mejor venga de donde venga. Ser un filósofo de cámara, un «validador intelectual» de la tesis de un partido o una tribu concreta, es una desgracia, y es en última instancia dejar de ser un filósofo sin remedio, pues no puedes amar la verdad y buscarla sin descanso si has de acomodarte a una serie de consignas. Hay que elegir entre corte y campo de batalla, entre bufón y caballero: las dos cosas no se pueden.
Suelo mostrar esto a los interlocutores suspicaces retándoles a que me digan qué ideología es la mía. Hasta ahora nadie se ha atrevido. Si alguien lo hiciera, de inmediato le referiría artículos o libros en lo que hago afirmaciones que me sacan de esa ideología, que la contradicen. Y eso demostraría que no «soy» nada: ni conservador, ni progresista ni ninguna otra casilla que pueda marcarse. Si alguien dijese que soy conservador, le pediría que definiese esa ideología y a continuación le enseñaría un pasaje que va en contra de un aspecto central de esa ideología, con lo cual quedaría fuera de ella. Y así pasaría con todas. Tampoco demostraría esa pesquisa que soy «de centro», «tibio» (ja, ja) ni «equidistante», por supuesto. Sencillamente me debo a mi vocación: soy un furioso buscador de lo bueno, y solamente ante el bien, la verdad, el amor y la belleza, estén donde estén, me inclino.
«Actuar es fácil; pensar es difícil; actuar de acuerdo con el pensamiento es incómodo», escribió Goethe. Seamos honestos: bien entrados ya en el siglo XXI y en un país que lo tiene todo, como el nuestro, renunciar a pensar por apuntarse a un dogma es vagancia y cobardía. La persona ideologizada no lee, acata; no elabora, repite; no piensa, regurgita. Claro que cuesta estar pensando las cosas una a una, y más ser coherente a continuación con lo que se concluya. Pero en eso consiste la libertad intelectual: en no reconocer amo alguno y saber vivir a la intemperie de las propias ideas, corrigiéndolas diariamente con paciencia, decoro y vergüenza torera. ¿Equivocándose? Pues claro. Y a mucha honra,